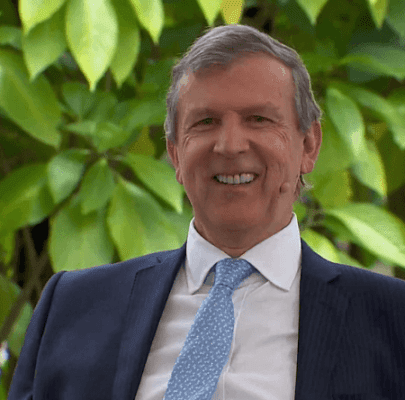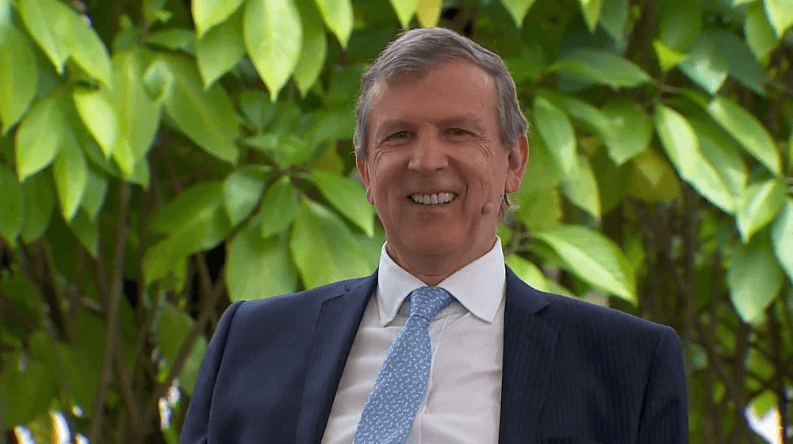JUAN LUIS MEJÍA
Las memorias conversadas son historias de vida escritas en primera persona por Isa López Giraldo.
Palomar es un libro de Ítalo Calvino que no se cita mucho y que me describe. Se trata de un hombre que vive sin perder la capacidad de asombro. En mi caso, cada año es un año del que más me maravillo, por el milagro de la vida y del universo. Pero siento no poder disfrutar más de las grandes obras del ser humano a través de la historia.
Me defino como un curioso.
ORÍGENES
RAMA PATERNA
Mi familia paterna es de Yarumal, Antioquia. Mi abuelo, primo hermano de Epifanio Mejía, reconocido poeta y escritor colombiano, autor del Himno del Departamento, fue un empresario clásico del siglo XIX y XX, un hombre muy sencillo que vestía de ruana.
Recuerdo una familia muy humilde a pesar de que en algún momento tuvo una fortuna muy alta que construyó como exportador de café. Esto me ha sido evidente ahora que he redescubierto fotos y documentos.
Envió un cargamento que por la depresión de 1930 quedó valiendo nada y que le obligó a entregar todos sus bienes al entonces Banco Alemán Antioqueño, que era el que financiaba las exportaciones de café.
Encontré un cuaderno secreto que él tenía y que era algo así como un diario de la quiebra. Vi cómo hacía cuentas de cuánto le valía vivir después de haber sido un empresario con mucho dinero. Lo curioso es que lo que le atormentaba era el hecho de quizás fallarle a sus acreedores y no poder seguir patrocinando las fiestas de San José en su día. Murió de noventa y dos años cuando yo tenía quince.
Mi abuela, de apellido Uribe, nacida en Envigado, fue una señora generosa a quien le aburría salir a la calle. En las épocas donde más opulencia hubo en la casa, mi abuelo le regaló un carro último modelo en el que a ella le daba pena montarse.
Tuvieron once hijos a los que bautizaron sin nombres compuestos, porque eran muy sencillos, hasta en eso: Juan, María, Ana, Pablo, José, Germán… Era una simpleza de vida, con esa sensación de que no hay que hacer ostentación, sino vivir con disfrute.
SU PAPÁ
En la familia hubo dos sacerdotes y el único profesional fue mi papá, el menor de los hermanos. Para mi abuelo era imperativo que, una vez sus hijos terminaran el bachillerato, trabajaran en su almacén o en su trilladora. Como todos tenían el futuro asegurado con los negocios, entonces rápidamente hicieron parte de ellos, solo que a mi papá le tocaron otros tiempos.
Cuando comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Antioquia, se dio una reacción contra la Reforma Constitucional de López Pumarejo en donde pasó la suprema inspección y vigilancia de la Iglesia al Estado. Al no estar de acuerdo la Iglesia, surgió la Universidad Católica Bolivariana que después fue la Pontificia. Mi papá se hizo abogado y fue uno de los estudiantes fundadores de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Se crio en un ambiente muy estricto en el cumplimiento del deber. Fue profesor de Hacienda Pública por muchísimos años, clase en la que fui su alumno, aunque me aburría infinitamente. Era tan riguroso que solo faltó a clase una vez, se disculpó con los estudiantes porque se le había presentado un inconveniente. La razón de ese inconveniente fue que se le había muerto la mamá, mi abuela.
A él lo definía su concepción de familia. Recuerdo que, en mi adolescencia y juventud, época en la que fui muy rumbero y díscolo, mi papá, quien no entendía que un miembro de la familia llegara a la casa y nadie lo saludara, me recibía sin importar la hora, me abría la puerta y no me decía nada distinto a: “Bienvenido. Buenas noches”. Pero al día siguiente me aconsejaba, empezaba diciéndome: “Usted va por muy mal camino”. Esos eran sus términos, de cortesía, pero también de rigor.
Uno podía poner un reloj para medir las rutinas de mi papá, porque tenía horas exactas para todo: para levantarse, para salir al trabajo y demás actividades. Mi mamá siempre estuvo atenta a que se cumplieran.
Trabajó treinta y siete años en Paños Vicuña como secretario general. Cuando se jubiló asumió la Vicerrectoría de la Bolivariana.
Cuando lo llevé a la clínica, esa mañana en que sabíamos que no saldría con vida, me dijo: “Acordate que debo cinco mil pesos en la farmacia”. De él me quedan maravillosos recuerdos y enseñanzas que me marcaron para toda mi vida. Cuando enfrento situaciones difíciles, cuando debo tomar decisiones, cuando me encuentro ante dilemas éticos, pienso qué hubiera hecho mi papá. De inmediato encuentro la respuesta, pienso: “No hay duda, papá hubiera hecho esto”.
RAMA MATERNA
Mi bisabuelo fue ministro del presidente Rafael Reyes y mi abuelo médico de la Universidad Nacional, político muy conservador.
Como estudiante, mi abuelo participó en una de las manifestaciones que estos hicieron contra el gobierno de Reyes, en las que resultó herido. Cuando hablábamos me señalaba con la mano la cicatriz que le había quedado en la cabeza. Resulta que lo salvó el sombrero bombín que se usaba en ese entonces. Esto le valió para que los amigos en adelante le dijeran que él vivía de gorra.
Fue un hombre de mucho carácter a quien le decían El León. Se posesionó como gobernador el 10 de abril de 1948 a las dos de la mañana cuando el presidente Ospina le pidió que asumiera la Gobernación de Antioquia.
Pero yo lo recuerdo como un hombre con sensibilidad a flor de piel, tenía la lágrima siempre al borde. Para mí es una confrontación de imágenes cuando leo y cuando lo recuerdo. Fui el nieto mayor de esa familia. Para mi abuelo, el que yo hubiera sido hombre significó mucho.
En su finca Las Nieves, que era muy fría, mi abuela renegaba por los ratones, entonces dejaba trampas en las noches que aparecían a la mañana siguiente sin el queso y sin el ratón. Esto fue así porque mi abuelo se levantaba a las cuatro de la mañana a soltarlos. Nuevamente, este es un contraste muy grande entre lo que se dice de él y lo que yo recuerdo.
Precisamente mi primer recuerdo es cuando iba con mi mamá por la calle Junín. De repente nos encontramos con una manifestación en la que la gente gritaba. Supimos que habían tumbado a Rojas Pinilla, que había caído, entonces nos refugiamos en la casa de mi abuelo. Pero la manifestación llegó al lugar. Luego entendí que había sido gobernador en el Gobierno de Rojas, quien lo destituyó.
Mi abuela era de la Plaza de Berrío, de Villa Santa María. La casa de los abuelos tenía dos puertas, una para la familia y otra para el consultorio y para los amigos políticos del abuelo. Esto fue así porque mi abuela nunca los dejó entrar a la casa al considerar que esta era solo para la familia.
SU MAMÁ
Mi mamá fue la mayor de su casa, longeva con noventa y siete años. Una persona bondadosa, muy alegre, extrovertida, con una posición siempre positiva ante la vida. Le gustó la fiesta. Fue precisamente en el primer bazar que hubo en la Universidad Católica Bolivariana donde mis papás se conocieron.
Como todo era tan estricto en la época, al abuelo le tomó tiempo y esfuerzo que le dieran entrada en la familia de la abuela. Mi papá es mayor diez años que mi mamá. Si ella era una muy buena bailarina, él resultaba muy tieso. Entonces papá decidió matricularse en la academia de baile Danubio Azul. A la segunda clase el profesor le dijo: “Yo le devuelvo la plata. Tranquilo. Pero es que usted no distingue un bolero de un paso doble”.
Hace poco mi mamá sufrió un derrame cerebral, el encierro de pandemia la acabó, pero su actitud le ha ayudado a superarse. Se comunica con dificultad, pero todo le sigue pareciendo bonito, para ella todo es bueno, siempre está pensando en el lado positivo de la vida. Por ejemplo, cuando mataron a Pablo Escobar, lo que pensó fue: “¡Ay, qué pesar de esa mamá! ¡Cómo estará sufriendo!”
Mamá vivió para mi papá y para la familia. Teníamos una pequeña finquita, de tapia, a la que íbamos cada seis meses. Cuando llegábamos encontrábamos una casa oscura, llena de polvo. Pero, al rato de estar allí, las ventanas se abrían, se llenaba de flores, se transformaba con encanto. Todo esto gracias a mi mamá. Esa es la gran metáfora de mi mamá, quien siempre ha visto en la vida las cosas bellas.
Fui el más mal criado, el más contemplado, porque mi mamá es solo bondad. Todo lo suyo era para nosotros, sus tres hijos. Fue muy alcahueta, tanto en nuestra infancia como en nuestra juventud. En mi caso medio hippie, pero uno subsidiado por la mamá. Yo no echaba auto stop porque mi mamá me decía: “Tené pal pasaje. Andate”.
Mi mamá fue una magnífica ama de casa, vivió muy pendiente de todos los detalles, creo que por ella mi papá nunca conoció la cocina. Es muy afectuosa porque funciona desde el afecto que, para mí, es la mayor herencia que a uno le pueden dejar, el poder recordar que a uno lo trataron con cariño.
Así pues, en todo sentido, mi mamá siempre abrió ventanas para que entrara la luz, para que entrara la belleza y las cosas bonitas de la vida.
INFANCIA
Llevamos una vida muy simple en la rutina de los años cincuenta. Álvaro Mutis dice eso tan hermoso que: “La única patria a la que uno pertenece es la infancia”. Y la mía fue feliz, en especial en ese espacio de la finquita que tuvimos, que para mí era el universo.
En estos días pensaba que esa finquita nos daba seguridad. Recuerdo que mi papá, con algunos ahorros, logró comprar un lote vecino, pero muy feo. Le pregunté:
— ¿Por qué compraste ese lote?
— Porque ya quedamos vecinos del nacimiento de agua.
Ese tipo de cosas me llenaban de seguridad y ahora caigo en cuenta de que ese lugar me proporcionaba toda la tranquilidad que cualquier persona necesita.
Crecí con el temor que generó la bomba atómica. También en la época de Bahía Cochinos y recuerdo el miedo que nos producían esta situación y los discursos de Fidel Castro. Después vino la crisis de los misiles en Cuba. Hacía muy poco había terminado la Segunda Guerra Mundial. Viví los años más tensos de la Guerra Fría. Entonces estar en la finquita me brindaba seguridad, porque la amenaza nuclear era latente.
Cuando iba a terminar cuarto de primaria me dijeron mis papás que si lo ganaba me darían un avioncito de balso. Como así ocurrió, por primera vez me dejaron ir solo al centro cuando vivíamos en Laureles. Fuimos en bus Diego y yo, mi amigo de toda la vida y vecino de la cuadra, a un almacén en Junín que se llamaba la Casa del Niño.
Una vez salimos del almacén hubo una revuelta. Comenzó una agitación. Acababan de matar al presidente Kennedy. Sentimos angustia al pensar que iba a estallar la guerra y nosotros solos en el centro de Medellín, entonces corrimos a devolvernos a la casa.
Uno pensaba que diez años eran muchos, pero no son nada. Yo nací seis años después de esa guerra y a los tres de haberse dado el 9 de abril de 1948.
En la casa siempre se habló de estos temas y de política alrededor de la mesa. Para nosotros era obligatorio almorzar y comer en familia. Recuerdo que mis primeras lecturas fueron de la revista Selecciones y Life.
La televisión apenas estaba llegando. El primer televisor en la casa se lo dieron a mi abuelita paterna el día en que cumplió ochenta años, era un Westinghouse. Entonces íbamos a visitarla los sábados a las cinco de la tarde que era cuando nos reuníamos los nietos a ver el programa Telecinco Colombina. Si faltaba alguien, la abuelita decía: “No prendan todavía que falta fulanito”.
La imagen era negra y comenzaba a verse un puntico, diminuto, que se iba abriendo. Luego venía la ubicación de la antena: ¡Dale, ahí! Y no había control remoto, por supuesto.
Mi hermana mayor vive con mi mamá en la misma casa en Laureles de hace sesenta y cinco años, una de las primeras de Conquistadores. Mis abuelos se opusieron a que mi papá se trasladara. Resulta que él, siendo estudiante de la Bolivariana que se pasó a otra banda, decidió mudarse. Pero los abuelos no se explicaban cómo se llevarían a los tres niños a vivir a donde daba malaria y paludismo, en esas mangas del otro lado del río que, cuando se desbordaba, dejaba charcos y lagunas que producían mosquitos.
Para mí fue otra fortuna porque los de Laureles somos distintos a los del centro, pues tuvimos la oportunidad de crecer frente a un parque en el que se jugaba un partido de fútbol infinito. Era vida de barrio y eso marca una diferencia. Recuerdo que los de Prado no usaban blue jeans, por ejemplo.
Visitar mi casa es como si entrara a una cámara de tiempo con los mismos muebles, las mismas ventanas con sus persianas, las mismas porcelanas. He vivido en casas diferentes, pero siempre vuelvo al origen, que está intacto.
ACADEMIA
COLEGIO
Los primeros años de colegio para mí fueron muy felices, los otros no tanto. Viví los cambios de los años 1960 durante los cuales el mundo cambió completamente.
Estudiaba con los jesuitas, que al interior tenían una gran división. Por un lado, los tradicionales, casi todos españoles, franquistas, que nos ponían a cantar, con la camisa nueva, Cara al Sol, himno de la falange española. Por el otro lado estaban los maestrillos que venían con toda la concepción de la teoría de la liberación, algunos ya no querían vivir en el colegio, sino en sus barrios.
A medida que fui creciendo me sentí cada vez menos adaptado. He dicho que fui un vago ilustrado, porque no me adapté, por eso hoy, que tenemos un colegio con mi familia política, buscamos que no se viva lo que a mí me tocó, ese temor de vivir en estado de pecado, de ser señalado cuando los pecados eran nada: decir mentiras, pelearse con la hermana, por ejemplo.
En el colegio usaban una ficha de conducta. Se trataba de una libreta con cuarenta casillas. Cada vez que a uno lo cogían hablando en clase o haciendo cualquier cosa, hacían una marca. Cada cinco cuadritos obligaban a ir castigado el sábado.
Yo, para no confesar que estaba castigado, decía que me iba a dar catecismo, entonces mi mamá me llenaba el bolsillo de estampitas y medallitas para repartirlas. Viví el problema teológico tan extremo de qué hacer con ellas porque, si las botaba, me iría para el infierno. Por lo menos esto era lo que pensaba.
Definitivamente no me adapté al método y me echaron del colegio.
Fui un inquieto por la lectura y mi papá tan riguroso buscaba que no leyera. Su biblioteca tenía llave porque había unos libros que estaban en el índice que no podíamos leer los jóvenes. Eso avivaba más mi curiosidad. Mi hermana, la del medio, que murió, fue una lectora voraz y siendo mayor tenía acceso a otros libros que a mí me encantaban.
Una de mis primeras compras fue el Almanaque Universal que tenía la información de todos los países. Con este almanaque me aprendí las distintas banderas, las capitales, las monedas, los ríos. Pero si me las preguntaban en clase de geografía, ya no me gustaba.
Con Jorge Acosta, gran amigo, leíamos todo. Entrados los años sesenta y setenta se dio una revoltura cultural que no sé cómo nos criamos, pues pasó de todo. Mi hermana leía lo que estaba de moda como el existencialismo francés, Sartre, Camus, Beauvoir. Ya a empezaba el boom latinoamericano, el psicoanálisis con las traducciones de Freud y de Jung. Cuando entré a la universidad me encontré con el marxismo, el primer capítulo de El Capital, Los bienes terrenales del hombre de Leo Huberman. Recuerdo que casi no asimilo el concepto de plusvalía.
Pero también hubo una riqueza musical. En la casa de mi amigo se oía música clásica, que me encantaba. Tuve un profesor que los viernes nos llevaba a un tocadiscos donde escuchábamos el bolero de Ravel, nos contaba cómo había compuesto su obra. Fue entonces cuando empecé a asistir a conciertos.
Luego llegaron los Beatles, los Rolling Stone. Pr otro lado se oía a Mercedes Sosa y a otros intérpretes mezclados con la música que oían mis hermanas que eran romances y serenatas y con la que escuchaba mi papá que era la colombiana.
Mi generación es la síntesis de un sinnúmero de temas entre una tradición y una ruptura. Para mí Let It Be era un himno de liberación, con ese déjalo ser. Alberto Cortez con el mundo es amarillo. Sentí esas ansias de libertad y el deseo de cambiar al mundo.
Estos fueron años muy apasionantes, muy complejos. Soy sobreviviente de muchas cosas, pues se cruzó la droga en la que cayeron mis mejores amigos, muchos de ellos lo más brillante de mi generación que sucumbió ahí. Sí, soy sobreviviente de un naufragio de la vida. Era una euforia de vivir que llegó a extremos, un hedonismo distinto, no se trataba del placer por el placer, sino otras rupturas vividas de manera intensa, muy intensa. El ansia de devorarlo todo, que era a la vez todo.
Gracias a eso la vida me dio la oportunidad de haber leído mucho, de haber aprendido. Hace un rato leía un texto de Carl Sagan quien expresaba tan bellamente:
— Los libros nos permiten viajar a través del tiempo, explotar la sabiduría de nuestros antepasados. La biblioteca nos conecta con las instituciones y los conocimientos extraídos no solamente de la naturaleza por las mayores mentes que hubo jamás, con los mejores maestros escogidos en todo el planeta y por la totalidad de nuestra historia. Esto, a fin de que nos instruyan sin cansarse y de que nos inspiren para que hagamos nuestra propia contribución al conocimiento colectivo, a la especie humana.
Como las llamaba Adriano en Las Memorias de Adriano, las clínicas del alma, pues así consideraba a las bibliotecas.
Pasé de mi primer colegio a la Bolivariana, pero de allí también salí para irme al colegio de Julio César Arroyave, el Académico de Antioquia, donde llegaba la escoria, todos quienes no habían podido pasar en otros colegios. Era una maravilla, primero porque el hombre estaba loco y la escoria eran tipos inteligentísimos que no se adaptaban. Era un mundo variopinto del que tengo muy buenos recuerdos.
Como éramos tan lectores, cuando fui a pasar a la universidad nadie daba cinco centavos por mí. Mi mamá recordaba a un tío que decía: “Ese hijo de Merceditas no va a servir pa’ nada”. Cada que me iba bien en la vida o me nombraban en algo, entonces mi mamá decía: “Ay, que este tío te viera”.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Ya en la universidad las lecturas se centraron mucho más. En esa época la Bolivariana no era en Laureles, sino en el centro. Por La Playa entrábamos los de Derecho y por Maracaibo los de Filosofía y Psicología para encontrarnos en un parque interior. Como estábamos en pleno boom de la literatura latinoamericana, entonces yo pasaba más tiempo en esas otras facultades que en la mía.
Afortunadamente ya empezaba a salir con Luz Stella, quien es mi esposa y quien sí era una muy buena estudiante con magníficos apuntes que sumaba a los de otra amiga, María Lorenza. Ella me permitía liberar un tiempo para dedicarlo a la lectura.
Recuerdo el primer libro de Borges. Con uno de mis grandes amigos, casi hermano quien cayó en las drogas y a quien con el tiempo mataron, leíamos Historia Universal de la Infamia, de Borges, y Rayuela, de Cortázar. Ese fue el momento en que nos enamoramos Luz Stella y yo.
Juan Gabriel Vásquez decía que es posible que uno no recuerde el contenido de los libros, pero sí las circunstancias en que los leyó. Y eso es exactamente así, porque un momento de tanta intensidad no se olvida.
VOCACIÓN
Para elegir mi carrera incidió mucho mi papá quien era abogado. De hecho, me presenté a Antropología, a Sociología y a Derecho. Y pasé en las tres facultades.
La vida me ha llevado por otros caminos, pero mi carrera me ha ayudado mucho, pues no hubiera obtenido logros sin ella. El Derecho da una comprensión de la sociedad y sus temas son apasionantes. No me gustó el normativo, sino el que contiene cuentos como la filosofía del derecho y el derecho romano. Mi tesis de grado fue sobre la historia del Derecho Constitucional.
En ese entonces, con los hijos de Jaime Jaramillo Uribe y los nuevos historiadores como Colmenares, Melo y varios más quienes estaban abriendo otro panorama, vivimos otra corriente intelectual, una muy apasionante. Se trata de la nueva historia de Colombia. Alguien dice que uno a los veinte años piensa profundamente. Y yo, a esa edad, pretendía hacer una lectura de la historia de las constituciones colombianas desde la nueva historia. Fue muy interesante, me demoré, tomó tiempo, pues cada libro que leía me llevaba a la lectura de otro y otro más. Casi estudio a Heródoto.
Llegaron otras corrientes, nuevas tendencias que cambiaron al país y a su gente. La Antropología, la Sociología, la Historia nos dieron otra visión de Colombia que concluyó en la Constitución de 1991.
TRAYECTORIA PROFESIONAL
OFICINA DE ABOGADOS
Tuve una oficina de abogados con Jaime Arrubla, quien fue abogado desde chiquito hasta llegar a presidir la Corte Constitucional. La llamamos Mejía y Arrubla INC.
Fui buen abogado. Para mí cada expediente era el equivalente a una novela, y así los leía. Pude identificar fallas, contradicciones y demás.
Nunca tuve idea de cobrar, pero cuando me casé tuve que ejercer en forma. Fue así como me vinculé a una asociación de transportadores de carga por carretera de nombre Defencarga. Trabajando ahí me vi obligado a perseguir piratas terrestres por todo el territorio nacional, entonces conocí al país en sus trochas.
En el delito de la piratería terrestre se daba un problema enorme cuando se robaban las cosas en Caldas, pero se las traían para Antioquia; cuando se robaban un carro en Caucasia, pasaba por Córdoba y lo dejaban en Sucre. Mi trabajo era apoyar a la policía. Para esto me montaba en un jeep con detectives del F-2. Fue de esta manera como me llené de historias de todo tipo y todas las volví novelas.
Mi amigo Jorge, quien trabajaba en Coltejer, me vinculó a la empresa. Mi papá sintió un alivio enorme porque significaba tener un seguro de vida. Pero a los pocos meses le dije: “Papá, me ofrecieron la dirección de la Biblioteca Piloto. Me voy”. Él no podía creerlo, me dijo: “Pero, mijo, cómo es posible”.
Decir Piloto en Medellín era hablar de un edificio sin terminar, quebrado, que requería colectas. Creo que fue uno de los golpes más duros que le di a mi papá, pero fue la mejor decisión de mi vida, la misma que me llevó a otro mundo, pues llevo cuarenta años en la cultura y la educación.
En el inconsciente uno sabe qué quiere ser y yo siempre quise la cultura, la educación y los libros. Por eso afirmo que he sido un afortunado en la vida.
BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO
Fui nombrado para dirigir la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, la misma que tiene una historia muy peculiar.
El primer gran esfuerzo de la UNESCO, después de la guerra, fue la lucha contra el analfabetismo. Así empezaron a hacer campañas, pero se dieron cuenta de que debían complementarlas con bibliotecas. Era claro que nada se ganaban enseñando a leer si no brindaban libros.
Crearon bibliotecas para el tercer mundo, como se llamaba entonces. Llegaron a África, Asia, América Latina. Vinieron cambios y el proyecto quedó trunco. Se generó un movimiento cultural en los barrios, pero también en las cárceles. La Piloto tiene unas proyecciones muy grandes, solo que se presentaron altibajos.
Cuando fui nombrado, en 1979, ya había tenido una experiencia en la Biblioteca cuando al director anterior, a quien conocía desde el colegio, le dieron una beca para hacer una pasantía en el taller de escritores de la Universidad de Iowa. A su regreso nos encontramos y me dijo: “Juan Luis, vos por qué no hacés un taller de escritura en la Piloto”. Acepté de manera irresponsable porque no tenía idea de qué me hablaba. Por una parte, nos nutrimos de la experiencia que él tuvo en la Universidad y que se trató de una beca de creación que les dan a escritores.
Habían proliferado en América Latina los talleres de escritores especialmente en Cuba, Nicaragua y Colombia donde se mezclaba lo gringo con lo comunista. Y nosotros armamos el nuestro en Medellín. Escritores muy consagrados como Juan Diego Mejía, Morales y otros, fueron quienes iniciaron el taller. Una vez me posesioné en el cargo llegó Manuel Mejía Vallejo a dirigirlo.
La Biblioteca contó con un equipo maravilloso, personas entregadas a lo suyo. A partir de Manuel la Biblioteca se volvió un epicentro de cultura. Él bajaba los miércoles a las cuatro de la tarde, tomaba el bus de TrasUnidos, yo le servía su ron, él se iba para el taller y comenzaba una tertulia a la que asistían entre otros Fernando González, uno de los personajes inolvidables, Darío Ruíz, pintores como Oscar Jaramillo, Luis Fernando Peláez.
De miércoles a sábado era una rumba, un compartir muy intenso acompañado de alcohol, pero apasionante. Ingresé a ese mundo intelectual pues también quise irradiar esa cultura. No tenía ninguna base administrativa, trabajé con intuición pura. De ahí me pregunto cómo es que no hemos acabado con las instituciones.
La Biblioteca dependía del Ministerio de Educación Nacional por el acuerdo internacional, entonces hacía parte de los sesenta y dos institutos descentralizados que tenía a cargo, así que nadie pensaba en ellos, por lo tanto, teníamos total autonomía.
Se empezó a formar en ese núcleo de la ciudad un epicentro cultural en efervescencia con el Museo de Arte Moderno a una cuadra. El Instituto de Crédito cedió el espacio comunal del Carlos E., la Universidad Nacional. Para esa época llegó Nicanor Restrepo Santamaríahttps://www.segurossura.com.co/paginas/inicio.aspx a la vicepresidencia de Sura con su vocación cultural. Se respiraba arte con la literatura, la pintura, la música.
Hubo dos instituciones que jugaron un papel muy importante: el Centro Colombo Americano y el Instituto Goethe que tenía un director que se volvió paisa. Otro personaje maravilloso fue el padre Luis Alberto Aguilar quien también nos aportó inmensamente.
Empezamos a interesarnos en la fotografía. Entonces comencé a comprar archivos fotográficos, el de Benjamín de la Calle y creamos el Centro de Memoria Visual. La segunda etapa con el padre Luis Alberto fue el archivo fílmico.
Quisimos hacer eventos, que la cultura saliera a la calle. Así inició Abrazarte, donde las reuníamos la fotografía, el cine, las artes plásticas. Medellín se inundó de galerías.
FUNDACIÓN GETULIO VARGAS – RÍO DE JANEIRO
Yo debía ir con alguna frecuencia a Colcultura en Bogotá, ubicada en el edificio ICETEX, a tramitar los aportes que pasaba la Nación. Un día de 1982 esperando el ascensor vi en una cartelera una oferta de becas. Me asomé y encontré una del BID para estudiar administración de proyectos culturales en la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro.
Este fue un paso muy grande porque fue aprender a administrar. Para presentarlo en términos musicales, significó pasar de administrar de oído a hacerlo por nota. Eso me cambió, me dio estructura.
América Latina estaba viviendo un momento muy complejo, se habían implantado los planes de desarrollo económico de los años sesenta. Desde Naciones Unidas era una especie del Plan Marshall, la reconstrucción de Europa. Comenzó a surgir el concepto de Tercer Mundo, de cómo desarrollarlo. Concepto que reemplazó al de progreso. Y se empezaron a instaurar los modelos en nuestra región. El primero de ellos fue eminentemente economicista, es decir, el desarrollo medido por el crecimiento del PIB.
Este modelo empezó a causar, veinte años después, efectos contrarios a los esperados. Se hipotecaron unos países con una deuda impagable, llegó la gran crisis, la década perdida. Se desestructuraron las culturas, América Latina pasó de ser un continente rural a uno urbano en tan solo dos décadas, Colombia pasó de tener el 36% de su población en las ciudades a tener más del 60%.
Muchos de los diagnósticos que se hicieron en ese momento, el informe Billy Brandt y otros, empezaron a mostrar que uno de los grandes problemas fue que se trató de implementar un modelo único en culturas distintas, no se tuvo en cuenta la variable cultural y comenzaron a incorporarla en la variable de desarrollo.
Ese cambio de concepto de desarrollo económico a desarrollo humano implica que, si el desarrollo no toca a cada ser humano y lo convierte en uno verdadero, no hay tal desarrollo.
La cultura es parte integrante del todo, pero no había la capacitación para tender el puente. Por lo tanto, el BID generó las becas mientras la OEA formó otro grupo en un centro muy importante en Caracas llamado El Clan DEC – Centro Latinoamericano para el desarrollo y la cultura.
Ya era otro el sentido de la cultura, no por un divertimento, sino como parte esencial del desarrollo. La administración de una institución cultural también cambia, como cambia el panorama.
Fue un año maravilloso. Y no viví una fiesta permanente como falsamente se cree que ocurre en Río. Fue mi propósito reencontrarme. Aunque al comienzo viví con Fernando González, uno de mis personajes inolvidables, luego sí lo hice solo.
Viví una época muy apasionante en la que me entregué a la lectura. Como era el fin de la dictadura, entonces regresaron los exiliados. Presencié espectáculos maravillosos a los que asistí con el carné de estudiante como la gira de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, y a un artista de renombre que trajo la Alianza Francesa.
Me sosegué, me encontré, reconocí que estaba muy disperso en la vida y que participaba en demasiadas cosas. Había vivido una bohemia muy fuerte, que es deliciosa, pero que no deja nada al final. Con ella uno no deja obra. Pero claro, mis amigos eran mayores cuando yo apenas comenzaba. Supe que debía hacer una pausa y esta me sirvió muchísimo.
BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA
Al poco tiempo de regresar a Colombia, el presidente Belisario Betancur me nombró director de la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá.
Conté con la fortuna de trabajar con el presidente Betancur quien ya tenía una visión muy distinta del país, la de uno de regiones. Lo que nos había empezado a mostrar la antropología, Franz Borda, hizo que se montara una política nacional alrededor de la diversidad. Hasta ese momento entendíamos al país como uno homogéneo, blanco, cristiano que hablaba español. Poco a poco, se empezó a cambiar la mirada.
Se dio la elección popular de alcaldes, en donde los ciudadanos comenzaron a tomar las decisiones sobre su región, no desde Bogotá. Se crearon los canales regionales que fueron determinantes porque hasta ese momento la construcción de Nación era una emisión central, una clara ruptura con el resto del país.
Hice parte de ese cambio que desembocó en la Constitución de 1991, la misma que reconoció la diversidad, que abrió espacios a interlocutores regionales. Fue un momento muy apasionante. Me ayudó el que conocía parte del país por las trochas por las que había viajado.
MINISTERIO DE CULTURA
Cuando estaba en el Ministerio de Cultura, nombrado por el presidente Andrés Pastrana Arango, un político me envió una hoja de vida de alguien a quien decidí llamar a entrevista. Seguro el hombre leyó en mi rostro que se quedaba corto, que no cumplía con el perfil para el cargo, entonces me dijo una cosa muy linda: “Soy más vite que currículo”.
SU ESPOSA
Luz Stella González Mejía, mi esposa, es hija de educadores con origen en San Pedro de los Milagros. Nos conocimos en primer año de carrera en 1971, época de todos los vaivenes, muy agitada. Entonces nunca fuimos novios, ya no se usaba.
Ella fue muy buena estudiante. Hizo la tesis de grado, presentó los preparatorios, se graduó y se vinculó al Instituto de Crédito Territorial. En ese momento comenzó a verme como el hippie eterno, entonces con sus ahorros viajó estrenando el jumbo de Avianca que ofreció una promoción con excursión a Europa, mientras yo estaba en Riosucio. Así terminamos la relación, pero al tiempo nos volvimos a encontrar y nos casamos. En el 2024 cumplimos cuarenta y cinco años de matrimonio.