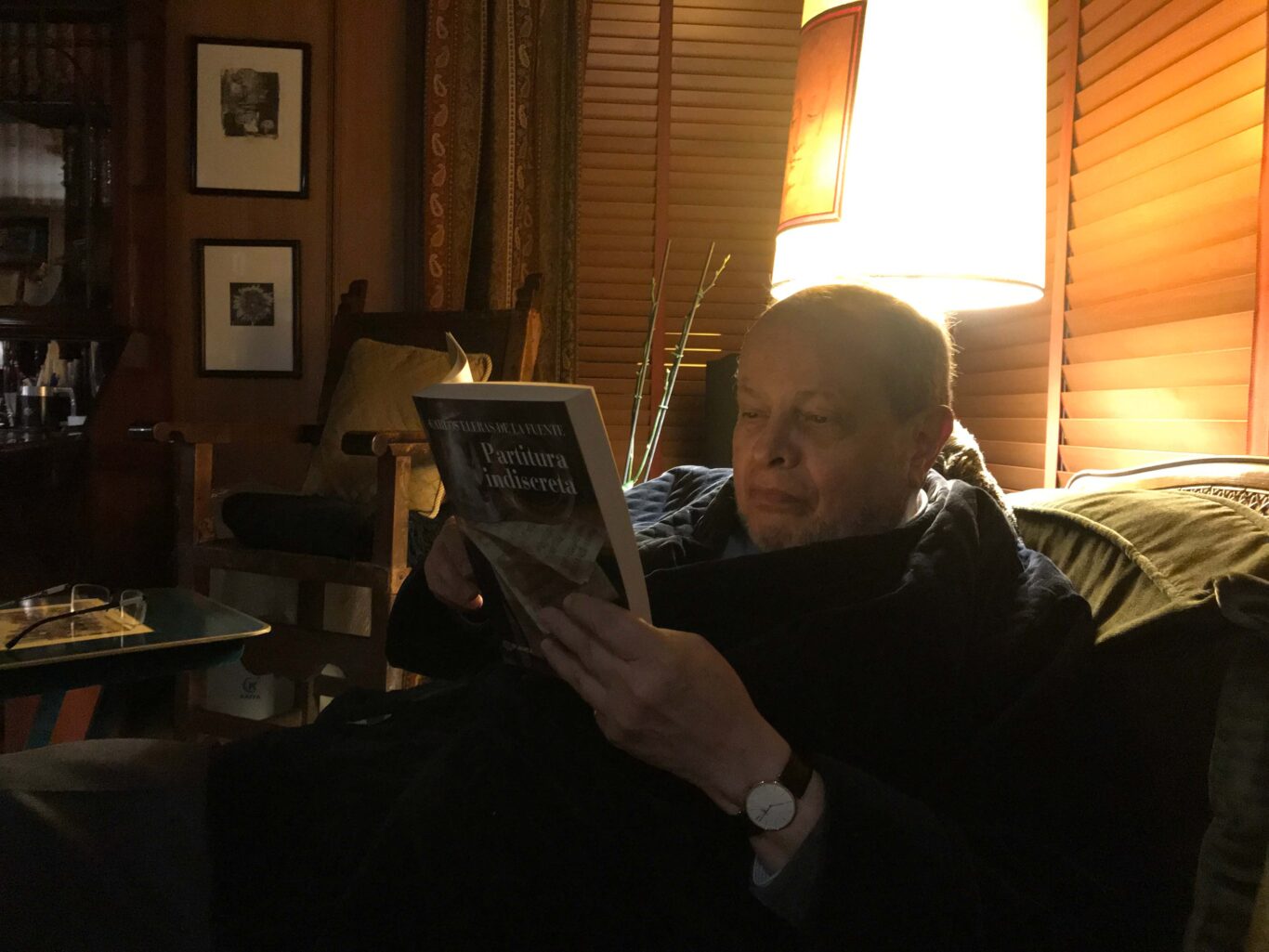Carlos Lleras de la Fuente
Las memorias conversadas son historias de vida escritas en primera persona por Isa López Giraldo. Este es un borrador sin pulir.
“Por sus hechos los conoceréis”.
Dice la Biblia.
Carlos Lleras de la Fuente nació en Bogotá en 1937, es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario del que fue colegial de número, consiliario y profesor. Enseñó en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fue decano de agrología, de estudios y su presidente. Dirigió la Flota Mercante Grancolombiana, fue delegatario a la Asamblea Nacional Constituyente, precandidato liberal en 1994 y candidato a la Presidencia de Colombia en 1997. Embajador ante el gobierno de los Estados Unidos. Dirigió El Espectador, la revista Cromos y ha publicado un importante número de libros de economía y política.
Isabel López Giraldo, gestora de historias de vida, recoge en este texto los más de ochenta años de vida de su biografiado, para revivir de alguna manera los textos Sin engañosa cortesía y Partitura Indiscreta, obras agotadas que fueron publicadas por la Editorial Planeta en el año 2003.
ORÍGENES
RAMA PATERNA
LOS LLERAS
JOSÉ MANUEL LLERÁS ALHÁ
La familia Lleras, de la cual hay siete generaciones, por lo menos que yo tenga en mente, llegó a América y de manera específica a Panamá a finales del siglo XVIII. Tengo el retrato del primero de ellos, José Manuel Lleras Alhá, militar español proveniente de Cataluña. Se casó con Manuela de Jesús González, una panameña que vivía con su madre. Desgraciadamente Panamá, en ese entonces, era un nido de enfermedades mortales. Por esta razón él decidió que tenía que buscar un sitio sano donde instalarse, pues ya estaban esperando bebé.
En 1811 llegó a Santa Fe de Bogotá y encontró que esta tierra contaba con el clima adecuado para recibir a su hijo. Trajo a su esposa embarazada, pero también a su suegra. Tuvieron tres hijos, Lorenzo María, José Simón y Eustoquia Lleras González.
La familia, como todas, comenzó a llenarse de distintos apellidos por nuestra inveterada costumbre de ponerlos en el orden hombre/mujer. De manera que, empujando el surgimiento de los Lleras que trajo toda la herencia española y que después del nacimiento de su hijo, Don Lorenzo María Lleras, mi séptimo abuelo y, como ya dije, el primero nacido en Colombia, vino ya el desarrollo ampliado.
LORENZO MARÍA LLERAS GONZÁLEZ
Don Lorenzo María Lleras es una figura fundamental en la historia de la familia. Nació el 7 de septiembre de 1811. Hijo de José Manuel Lleras y Manuela de Jesús González. Fue un educador que fundó el Colegio del Espíritu Santo en su calidad de masón, rosarista, rector de la Universidad del Rosario en 1840. Santanderista furibundo que dedicó su vida a la formación y creación del Partido Liberal, de los fundadores de las sociedades democráticas que influyeron tanto en la elección del presidente de la República. E
legido cuando el candidato conservador era uno de los señores Casas, abuelos de la esposa de mi hijo, curiosamente oriundos de Chiquinquirá, familia muy numerosa de académicos e intelectuales. De una generación más reciente está el sabio Casas, diplomático que manejaba treinta y dos idiomas. Mi nuera, María Mercedes, tiene una maestría en educación y enseña en el Colegio los Nogales, prima hermana de Vicente Durán Casas.
Lorenzo María fue tan importante como lo fueron sus familiares, el doctor Restrepo y el general Briceño. Briceño, venezolano, primo dos veces de Simón Bolívar, conspirador de 1826, a quien iban a fusilar. El general Urdaneta, también venezolano, lo tenía listo para ejecutarlo, pero como era de su país y pariente de Bolívar, le conmutó la pena y lo mandó a las bóvedas de Cartagena que, sin lugar a duda, era peor castigo.
Cuando Bolívar pasó en 1829 por Cartagena, camino a Santa Marta donde encontró la muerte y habiendo transcurrido ya tres años, amnistió a todos los conspiradores. Cuando la conspiración, Briceño era capitán, pero murió como general porque Bolívar les devolvió los títulos militares.
El general Briceño tuvo un hijo también general, Manuel Briceño. Por él lleva su nombre un pueblito a la salida de Bogotá hacia el norte. Él era comandante de los ejércitos conservadores en las guerras civiles que apenas comenzaban, venían del norte por lo que era la carrera séptima o carretera central del norte y donde hubo dos jefes conservadores, el general Briceño con su pueblito y el general Próspero Pinzón con el suyo, Villa Pinzón, que queda llegando al puente de Boyacá. Próspero fue uno de los más aguerridos jefes conservadores de la época.
En el año 1928, se produjo el famoso atentado contra el libertador Simón Bolívar quien salió por la ventana mientras Manuelita se quedó en Palacio deteniendo a los conspiradores. Aunque yo creo que tan solo lo querían preso y no muerto para reemplazarlo por el almirante guajiro. En ese desorden tomaron presa a mucha gente mientras las tropas venezolanas se apoderaban de Bogotá. Eran las mismas que pretendían fusilar a Santander comandadas por Urdaneta.
Antes de que le cayeran encima, Lorenzo María logró irse del país a Filadelfia. Estando allá aprendió inglés y vivió de traducir las piezas de teatro al español. Las mandaba a sus amigos al país para que las vendieran por suscripción. Cada uno compraba un ejemplar y le enviaban la plata, pues él vivía en una pobreza franciscana.
Regresó a Colombia en el año 1930 cuando supo que el general Santander también lo hacía. Tenía él una mala costumbre, le gustaba hablar en verso, lo que ponía muy nervioso al general. Alguna vez venía cabalgando y el viejo salió por la carretera del norte a recibirlo, paró la comitiva para recitarle. Como esto indisponía tanto a Don Lorenzo, nunca hizo nada por ayudarle cuando hubiera hecho cualquier cosa por él.
Varios de sus hijos heredaron el vicio, escribieron muchos versos, y así lo hizo mi papá con las novias y, además, se los recitaba en cuatro idiomas. Todo esto herencia de Lorenzo María. Aunque, insisto, la poesía nunca fue el fuerte de la familia.
El mayor beneficio que obtuvo del general Santander, muchos años después, fue haber sido nombrado ministro de relaciones exteriores. Firmó con Brasil el tratado Lleras Lisboa que le entregaba la mitad de Colombia. Obviamente el Congreso jamás lo aprobó, lo que le hizo mucho daño a él y de lo que prefiero no hablar porque es medio penoso.
Don Lorenzo María tuvo una hermana que no contrajo matrimonio, Doña Eustoquia María del Rosario, así que todos los Lleras que hemos vivido en Colombia somos sus descendientes. Se casó con dos hermanas, oriundas de Zipaquirá. Lo hizo de forma sucesiva ante la muerte de Liboria Triana Silva, la primera, con la que tuvo dos hijos. Luego se casó con Doña Cleotilde, mi tatarabuela, con quien tuvo quince hijos más. Pero también tuvo dos hijos naturales. Era un hombre aparentemente muy inquieto, pues no se entiende cómo alcanzó a tener diecinueve hijos.
Con los años, el suegro de Don Lorenzo ocupó un cargo importante en Zipaquirá. Fue bien llamado el sabio Triana, José Jerónimo Triana, en cuyo honor está bautizada la Orquídea como Flor Nacional de Colombia. Fue un botánico y científico estupendo que con el tiempo se radicó en París y luego en Londres donde trabajó en su Jardín Botánico.
Don Lorenzo obtuvo medallas de reconocimiento a su labor como profesional. Hoy todavía en Francia hay descendientes de él que yo no conozco y nunca se me ha ocurrido viajar a hacerlo. Hace algunos años vino uno de ellos, concejal de París, quien trajo un libro con toda la genealogía. Así nos obsequió unos libros a Ernesto Samper y a mí, el que yo de manera desafortunada presté y nunca me devolvieron.
José Jerónimo fue pues jurado de la Exposición de Botánica y Horticultura de Ámsterdam, vicepresidente del Congreso Internacional de Botánica, recibió la medalla de oro de la Sociedad Agrícola de Francia, clasificó la obra de Mutis, veinte plantas llevan su apellido, entre ellas, como mencioné, nuestra flor nacional, la Cattleya Trianae. También fue cónsul de Colombia en París, de 1874 hasta 1890, cuando murió.
De su primer matrimonio descienden varias ramas de la familia. Curiosamente los Vargas Lleras provienen de las dos hermanas, no como un fenómeno exótico. Doña Susana, más adelante en la vida que hubo otro Lleras, se casó con Don Felipe Pérez, persona muy importante en el siglo XIX en Colombia. De ellos desciende una larga línea en la cual está el ex alcalde de Bogotá, Jorge Gaitán Cortés; Claudia esposa de Carlos Caballero Argáez; los Espinosa Ponce de León y otros más.
Creo que tener dos veces el apellido Lleras deja de ser importante y se puede volver complejo, pues es una gente que tiene una manera de ser sui generis. Los Lleras no son fáciles. Creo que eso causó algún tipo de indigestión a algunos de ellos.
Don Lorenzo María Lleras murió en el país a los cincuenta y ocho años, en la más extrema condición de pobreza y con una descendencia liberal muy extensa y culta.
La abuela de Lorenzo María Lleras, en un retrato que les hicieron a los sesenta y cuatro años y como una prueba de cariño de su primer nieto, refleja algo de tristeza, pero también resulta burlona. Nació en la ciudad de Panamá en mayo de 1773.
Por Doña María Leona de León, hija de doña Eustaquia de González, nos han dicho toda la vida que nosotros, los Lleras, somos bravos. Ella siempre llevó una mala cara, fue una mujer de rostro muy severo en contraste con el de su esposo, José Manuel Lleras.
FEDERICO MARÍA LLERAS TRIANA
Federico María Lleras, mi tatarabuelo, fue uno de los dieciocho hijos de Lorenzo María Lleras. Se trató de un hombre muy brillante quien también fue maestro, abrió y dirigió el Colegio Lleras, como el de su padre, escribió una geografía de Colombia. Murió muy joven y paupérrimo, también como su padre. Le alcanzó a tocar el gobierno del general Reyes, cuentan que era muy duro y godo y que lo mandó preso a los Llanos.
FEDERICO LLERAS ACOSTA
Don Federico Pablo de la Cruz Lleras Acosta, mi abuelo, fue un científico que se graduó primero de veterinario con un profesor francés muy famoso. Luego se lanzó a la bacteriología para tener el primer laboratorio de la ciudad con un éxito enorme. Todos lo llamaban para que les sacara sangre.
Recuerdo a una señora, de la más alta alcurnia, que vivía por la Avenida Chile cuando se usaba el tranvía que llevaba a la gente desde el centro hasta allá, daba la vuelta y se devolvía hacia el sur. Entonces don Federico Lleras salía con todo su equipo y se bajaba en la séptima, y doña María Elisa Camacho mandaba su coche con caballos a recogerlo para transportarlo hasta el Castillo de los Camacho, par de cuadras más adelante.
Don Federico dedicó su vida a la investigación de la lepra, en cuyo honor lleva su nombre el Instituto Dermatológico Colombiano. Vivió tratando de sostener a los dieciocho hijos y a otras tres o cuatro personas de la familia que han sido siempre muy pobres, a una hermana que se había salido del convento de monjas y a mi abuela.
Como pasaba hasta doce horas o más en su microscopio, sufrió de su columna vertebral lo que lo obligó a dormir sentado en una silla vienesa, que conocí. De él conservo un óleo que pintó Luis Felipe Uzcátegui y en el que se evidencian las correas que le sostenían la cabeza, por lo menos la del mentón.
Su hermano, el cura Carlos Alberto Lleras, en su honor fui bautizado, fue un educador tan severo que una vez lanzó a uno de sus alumnos por la ventana: el salón quedaba en un segundo piso.
Don Federico Lleras Acosta fue un hombre muy generoso y querido. Recibió a su hermana, Inés Restrepo, cuando dejó la comunidad religiosa. José María Restrepo quedó huérfano a sus doce años y mi abuelo también se lo llevó para la casa. Mi abuelo fue un hombre muy severo, pero también muy bueno. Mi padre siempre dijo que yo me parecía a mi abuelo, por psicorrígido y serio en temas morales y de principios.
La casa de mi abuelo era enorme, de esas santafereñas, viejas, grandes. Resultaba perfecta para dieciocho hijos. Además, contaba con cuatro personas para el servicio doméstico que en ese entonces era muy económico, valga decir que estas recibían muy buen trato. Las muchachas de servicio tenían sus habitaciones.
Para la familia en pleno había un solo baño, por lo que se bañaban por turnos. Cuando hacía sol, a mi papá lo bañaban en un platón grande en el patio porque decían que alcanzaba a calentar el agua de la pila, lo que no era cierto, pero yo creo que lo hacían cada tres días.
Allí tuvo mi abuelo su laboratorio, en el primer piso después del zaguán de la entrada de doble portón en el que esperaban los pacientes antes de pasar para ser atendidos. Tuvo siempre un asistente que le colaboraba, se trató de un mico al que inyectaba para experimentar, pero también unos corderos a los que inyectaba con lepra, según él, porque se confirmó después que no era lepra, pero él nunca lo supo. Resulta que en mi casa no se volvió a comer cordero, pues alguna vez se le robaron parte de los que él tenía inyectados.
Los hermanos de mi abuela, descendientes de Don José Félix, iban a almorzar los domingos. Eran un grupo enorme, todos godísimos que habían estado en la guerra de los mil días. Recuerdo que con mis primas se generaban muchos conflictos.
LOS RESTREPO
Mis ancestros más antiguos son los Restrepo. López de Restrepo era el apellido original, luego retiraron el López, aunque el escudo de armas de la familia tiene dos lobos por el López que es asturiano.
Dos primos hermanos llegaron de España a Antioquia en 1626, es decir, a comienzos del siglo XVII, casi dos siglos antes que los Lleras lo hicieran. Viajaron en buque y regresaron repetidas veces a su país. Fueron ellos don Marco, quien tuvo una descendencia no muy grande, y Don Alonso, de donde venimos casi todos. Tanto Marco como Alonso fueron designados alféreces reales para la fundación de Medellín y allá concurrieron. Debo decirlo, hay muchos Restrepo en toda clase de actividades, legales e ilegales.
Mi rama es la del doctor José Félix de Restrepo, nacido en Envigado, Antioquia. Descendiente del mismo Don Alonso que se quedó en su pueblo natal. Hijo de Vicente Restrepo. Se hizo doctor como sus cuatro hermanos. Vivió junto a La quebrada de los doctores, nombre que se adoptó debido a la profesión por la que optaron, pues no era nada común para la época el que, en una misma familia, todos se hicieran médicos.
José Félix fue un intelectual estupendo, hombre importantísimo, abogado a sus diecisiete años, profesor de Torres, Caldas y otros próceres de la Independencia. Estudió en el seminario del Cauca antes de ser universidad.
En 1815, con Don Juan del Corral, preparó e hizo aprobar, para el Departamento de Antioquia, la primera Ley de Libertad de Vientres de los esclavos. Como esta Ley generaba dudas entre todos, él se puso de rodillas frente a los asistentes y echó un discurso sobre su importancia, así que fue aprobada. En ese entonces no fue lo suficientemente liberal porque, quienes obtuvieron su libertad fueron los hijos de los esclavos. Solo hasta 1.845, siendo presidente el general José Hilario López, fue aprobada completa.
Julio Arboleda, dirigente conservador, compró todos los esclavos de las fincas del Cauca y del Valle, los montó en un buque, se los llevó y los vendió en Perú. Lo asesinaron en Berruecos, en el mismo sitio donde habían asesinado al mariscal Sucre años atrás. Esto muestra un poco cómo se van diferenciando los partidos políticos sobre distintos temas.
Don Juan del Corral también hizo aprobar la Constitución de Antioquia. Murió un poco después. Cuando vino la reconquista española, esta acabó con todos los beneficios a los esclavos. Por cierto, en Bogotá están los miembros de la familia Restrepo del Corral que provienen de ambas ramas, de los viejos Restrepo de 1626 y del Corral, por supuesto.
Juan del Corral contrajo matrimonio en Popayán con doña Tomasa Sarasti de Ante y Valencia. Tuvo una descendencia grande, entre otras, la nuestra. Esta unión lleva a Sebastián de Belalcázar, otro antepasado muy interesante, pues él participó en la conquista del Perú, fundó Quito, Popayán y Cali. En la sabana de Bogotá, encontró a Jiménez de Quesada y a Nicolás de Federmann. Fue elegido miembro del Congreso Constituyente en 1821, cuando se estrenaba La Gran Colombia.
A Atanasio Girardot, la Corte Suprema, nombrada por el Congreso de Cúcuta en 1821, le hizo un juicio. Esta Corte tenía tres miembros: por Colombia el doctor Restrepo y por Venezuela y Ecuador otros dos. El venezolano y el ecuatoriano votaron que era inocente y mi tatarabuelo votó declarándolo culpable. Esto fue así, porque mi tatarabuelo fue un hombre de una sola línea, no le importaba si el acusado había ganado batallas o no. Lo único en lo que se fijó para su veredicto fue en el hecho de que Atanasio Girardot había matado en un acto de rabia pura a su segundo en el ejército.
José Félix de Restrepo, salió en el papel periódico ilustrado y en una estampilla en el 2017. Manuel, su hijo y hermano de mi bisabuela, se casó con Amalia Briceño, hija de Emigdio Briceño, prócer de la Independencia y pariente de Bolívar. Escribió Los ilustres: páginas para la historia de Venezuela, libro que aún sigo queriendo rescatar, porque alguien se quedó con él.
Los liberales fueron, desde el siglo XIX, perseguidos socialmente por los conservadores, no los admitían en los clubes ni en las tertulias. Todo era del dominio de los terratenientes conservadores que habían saqueado el país con la ayuda de Núñez y del general Reyes que les regalaban terrenos: cien hectáreas en la Sabana, doscientas no sé dónde. Por eso son ricos, por asignación política.
Dejando esto de lado, lo divertido es que la ponencia de la Ley en el Senado la hizo Don Lorenzo María Lleras, mi primer abuelo nacido en Colombia. Se puede observar en el retrato que conservo, que era de rostro adusto, severo. Como ya conté, casado dos veces, sucesivamente, con dos hermanas, porque habiendo muerto la primera, se casó con la segunda. Del primer matrimonio tuvo tres hijos y del segundo quince: era paupérrimo con dieciocho hijos. Esas cosas pasaban en ese entonces.
En un momento de la vida los Restrepo se mezclaron con los Briceño. En efecto, mi abuela paterna fue Amalia Restrepo Briceño, casada con Federico Lleras Acosta con quien tuvo tres hijos, siendo mi papá el mayor seguido por Isabel y Enrique Lleras Restrepo.
Recuerdo que contaba que lo habían puesto preso por deudas, pues pidió un préstamo a su mejor amigo para poder montar el colegio, lo cual demuestra que las ideologías en este país son un poco arrevesadas. Tenían uniforme copiado del famoso colegio inglés, como un frac con una paloma. En una premiación hizo su discurso en francés y un chino dijo al terminar: “Ahora dígalo en inglés”. Por supuesto, armó una catástrofe.
Dominó el inglés y el francés que siempre se dedicó a enseñar, pues para ese entonces inclusive la alta sociedad era muy inculta. Entre sus alumnos estaba Jorge Isaac, el autor de La María. Pero, como los godos no lo querían y eran los que tenían la plata, el colegio se acabó. Un alma generosa de las oligarquías liberales, pues había algunas pese a la exclusión a la que estaban sometidos por cuenta de los conservadores desde la Constitución del 86, pagó la deuda por él y lo sacó de la cárcel. Todo por la educación.
Los Restrepo vivieron en una casa antigua que todavía existe frente a la Biblioteca Luis Ángel Arango en la carrera 4ª Nro. 13 – 21, sin ventanas, pues daban las habitaciones sobre el patio.
FEDERICO LLERAS RESTREPO
Mi tío Federico, el que se casó con una media hermana Casas por otra vía, tuvo dos hermanos menores médicos. Uno de ellos murió a los veintiocho años de infarto y mi tío Enrique, director del Seguro Social y que sufrió un enfisema pulmonar por fumar tantos paquetes diarios, un día se abrió una pipeta de oxígeno que le costó la salud afectando sus pulmones.
Cuando a Enrique lo nombraron embajador en Portugal, cometió el error de renunciar y devolverse. Estando en Bogotá no pudo respirar por lo que se fue a vivir a Girardot, lo peor que le puede pasar a un bogotano, donde murió.
Como dato al margen menciono que mi tío tuvo a su cargo el agua potable de Bogotá. Algún día estando en La Regadera, donde había una represa, mi abuelo, con la ayuda de Federico, llevó cloro para echarle.
ROBERTO LLERAS RESTREPO
Roberto, mi tío menor, se graduó de médico en Francia y se enamoró de una francesa por lo que planeó todo su matrimonio en Bogotá. Ella llegó un mes y medio más tarde a casarse. A todos les gustaban los caballos de carreras por lo que iban al hipódromo, regularmente con mi papá. Saliendo de él, Roberto se sintió mal, se sentó en la acera, paró un taxi, se montó y pidió que lo llevaran a la Clínica de Marly donde llegó muerto.
Mis padres estaban en cine en ese momento cerca de la casa donde yo me encontraba. Recibimos una llamada preguntando si éramos parientes de Roberto Lleras y dijeron que tenían el cadáver en el sótano de la clínica. Entonces fui al teatro con una linterna buscando a mi papá, fila por fila. Todos me querían pegar, pero no se atrevieron. Cuando los encontré, mi papá me preguntó: “¿Usted qué hace con esa linterna aquí?”. Le contesté sin misterios: “Se murió tu hermano Roberto”.
Su muerte fue terrible para todos porque hacía muchos años que no fallecía nadie en la familia. Mi abuela llevaba unos veinte años de luto por su esposo vistiendo absolutamente toda de negro e inmediatamente empató con este otro. Recuerdo con horror que hacía apenas tres o cuatro meses que había comenzado a usar blusas blancas, pero de inmediato volvió al negro.
Durante el luto no se podía poner radio ni ver la televisión (que ya la había traído Rojas Pinilla) ni ir a cine. No se podía hacer nada. Mi abuelo había muerto en Marsella, Francia, a donde se había ido con mi tía Isabel y con mi tía Elvira, la educadora. Viajaron al Congreso de Lepra del Cairo para presentar sus estudios, pero se infartó antes. Lo enterraron mis tías Elvira e Isabel en un homenaje que le rindió media Colombia.
Maruja Espinosa Pérez, mamá de Germán Vargas Lleras, quien por lo Pérez era Lleras hija del primer matrimonio de José María, asumió la crianza de sus tres nietos siendo ya una mujer de cierta edad. Es que los Vargas Lleras son dos veces Lleras, por la primera y la segunda esposa que se vinieron a juntar en un momento dado.
Los niños crecieron más bien solos, por lo que les faltó mucha formación. Germán debía tener tres o cinco años, José Antonio cuatro y Enrique algo menos. Después Germán se casó con una señora buena, que cocina exquisito y que ha escrito libros de cocina, como él era goloso disfrutó muchísimo. Tuvo finca en Bojacá que todavía conserva.
ISABEL LLERAS RESTREPO
Entre las mujeres está mi tía Isabel Lleras, magnífica poetisa con unos versos muy lindos que le regalé al Instituto Caro y Cuervo. Se casó con el general Luis Ospina Vásquez, hijo del general Mariano Ospina Rodríguez, presidente de la República y conspirador septentrino quien después se volvió conservador y tremendamente católico.
Mi tía Isabel peleó con mi padre toda la vida y solo fuimos a visitarla a su casa cuando se estaba muriendo. Fui íntimo de su hija, mi prima Carolina Ospina, quien vive en Europa desde hace mucho tiempo, pero mi tía no la dejaba ir a ninguna fiesta donde yo estuviera invitado. No nos tratamos por cuatro décadas, lo que incide en uno, como hijo.
Nosotros vivimos en la calle 13 con 4ª y ellos a tres cuadras. Íbamos a almorzar muy de vez en cuando, pero nos aburríamos muchísimo. Aunque eran muy inteligentes, resultaban complicadas. Eran liberales si el presidente era conservador y conservadoras si este era liberal, solo para poder atacarlo.
CARLOS LLERAS RESTREPO
Mi papá, Carlos Lleras Restrepo, fue el hijo de la mitad, pues los mayores nacieron por parejas. Casi todos estudiaron en La Salle, pero mi padre estuvo en el colegio de las señoritas algo, porque todas las solteras tenían un colegio. Pero este en especial era de algún pariente, quizás de las tías Briceño.
Conocí a buena parte de los tíos Restrepo Briceño, godos muy godos, y me encontraba con ellos en casa de mi abuela los domingos. Sus discusiones eran políticas y se remontaban al siglo XIX, enfrentados entonces con los Lleras, que siempre fueron liberales.
De esa época mi padre recordaba cosas sueltas. Primero, que tenía que ir a misa de siete de la mañana los domingos, lo que creo que lo marcó porque no volvió después nunca. Lo otro que se le quedó en la cabeza, es que no había ningún elemento para jugar, entonces los hermanos cristianos, que tenían en un zoológico una colección de animales magnífica que quemaron el 9 de abril, usaron las medias viejas de los curas con las que armaron balones para jugar futbol y cuando llovía se complicaba todo. Mi papá decía que olían mal, siendo calumnioso con los religiosos. Terminó sus estudios en La Salle a sus quince años.
Bogotá era un pueblo y La Candelaria un barrio muy grato y elegante donde estaba la gente de más alto nivel social, no necesariamente de dinero. Mi padre siempre vivió ahí por lo tanto lo conocía muy bien, cada casa, cada dueño, cada historia.
Mi papá boxeaba y tenía un grupo, de esos que pegan duro. Como era bajito, tal como lo soy yo, se instalaba en alguna esquina esperando a que pasara algún tipo que no fuera del barrio. Exponían a mi papá, quien gritaba: “Oiga, usted, miserable, ¿quiere pelear?”. Entonces el tipo enorme le contestaba: “Sí, ya voy para allá”. Mi papá arrancaba a correr y, cuando ya se estaba acercando el contrincante, desaparecía. En ese momento salía un aristócrata del barrio a darle muendas. Conclusión, mi papá era el cebo que atraía a las víctimas.
Recuerdo a los hermanos Uribe Holguín, la “mama e Dios” de la aristocracia bogotana, todos de plata, que hicieron reemplazo en la Presidencia. Algún día uno de ellos tuvo una pelea con mi papá, entonces fue a pegarle, pero huyó y mi papá lo siguió. Llegó a su casa, cerró la puerta y mi papá gritó: “Miserable, cobarde, abra la puerta, enfréntese conmigo”. Entonces el tipo cogió una mica y se la vació por la ventana. Mi papá nunca lo perdonó y creo que ese hecho tuvo consecuencias políticas.
Bogotá era tan pueblo que sobre el puente habían instalados baños públicos, los que obviamente no contaban con cañerías. El juego de los chinos de la calle era instalarse con caucheras cada vez que alguien entraba a usarlo, así pues, la vergüenza era toda haciendo que quien entrara no quisiera salir. Decidieron canalizar el río, quitaron el puente y se acabó el deporte de la cauchera.
A mi padre en la juventud le gustó fumar y tomarse sus traguitos. Un día llegó a las doce de la noche, abrió la puerta del zaguán, entró, fue a abrir la puerta y se encontró con mi abuelo que estaba esperándolo de pie. Le dijo: “Quiero advertirle una cosa: usted bebe, fuma y hace lo que quiere, pero con su plata cuando trabaje, ¡no con la mía!”. Creo que incluso le dio una cachetada, algo extremo, pero que le sirvió en su formación educativa.
Mi padre decidió estudiar Derecho en la Universidad Nacional y se graduó a los diecinueve años. Ejerció su profesión de abogado y fue profesor de su universidad dictando clase de Hacienda Pública hasta 1949, cuando los godos lo sacaron. Nunca quiso ser rosarista como su padre, como lo soy yo y como lo es mi hija, porque en ese entonces se puso de moda estar en contra de los curas. Los masones eran importantes.
Ejerciendo el cargo de secretario de Gobierno de Cundinamarca, desarrolló sus ideas sobre la Reforma Agraria e hizo una parcelación por los lados del municipio comunista. Después lo nombraron contralor General de la República entre 1936 y 1938, estableció las Cuentas Nacionales, pues no las había hasta ese momento y ni se sabía quién las llevaba.
En el año 38 y hasta el 42, ocupó la cartera del Ministerio de Hacienda nombrado por el presidente Eduardo Santos, hizo la gran revolución económica del país como bien lo reconoce Guillermo Perry en el libro que escribiste con él, Decidí Contarlo. Dejó una huella indeleble, que aún es evidente, en todos los aspectos de la vida nacional. Luego volvió a abrir su propia oficina de abogados para ejercer con honores, pero sin recursos: sus amigos del Ministerio le regalaron el mobiliario. Tomó una en el Banco de la República, la misma que luego compartió con Pedro Gómez Valderrama, su discípulo y amigo de toda la vida.
Como resultado de su profesión, logró sumar ahorros que le permitieron comprar un lote donde construiría su casa, para lo que contrató a Otto Marmorek. Una anécdota muy especial tiene que ver con un litigio importante que atendió para don Luis Toro, quien al recibir la cuenta que le pasó mi padre, le pidió que la revisara, enojándolo. Mi padre interpretó que don Luis la había considerado muy alta, cuando fue todo lo contrario, pues le reconoció cuatro o cinco veces más de lo cobrado por concepto de honorarios. Con ese pago compró su lote y elevó nuestra residencia, sin endeudarse. En 1952 la casa fue incendiada, así que pudimos disfrutarla por tan solo siete años.
Tanto Luis Carlos Galán como Virgilio Barco lograron llegar a donde lo hicieron porque mi papá los impulsó. Nunca habría sido candidato Luis Carlos si mi papá no lo hubiera nombrado primer director de la revista que publicaba semanalmente. Luis Carlos también sabía que contaba con todos los lleristas dentro de su fuerza pública. Es muy interesante ver ahora las declaraciones de la viuda y de su hijo, cuando dicen que mi papá no existió nunca, siendo que, además, lo trajo de Roma como director de la revista Nueva Frontera cuando estaba en un cargo diplomático. Así se dio a conocer.
En la familia ha habido muchos masones, llenos de ritos y costumbres extrañas, desde la forma de darse la mano para reconocerse. Y de mi padre que se dice que él lo fuera, como también lo fue Alberto Lleras, lo que no tiene nada de malo.
Mi padre organizó una logia ridícula con Germán Arciniegas y un grupo de estudiantes, con la que implementaron la semanal ‘tenida de masticación’. Esta consistía en que, en el piso superior de unos baños públicos comían tamales. Pero él nunca participó en la secta.
Cuando fui embajador de Colombia en Washington, entre la gente que visité estaba el jefe de la Logia Masónica. Llevé una carta firmada por los dos que eran Grado 33, el título más alto, para su igual allá quien me atendió divinamente convencido de que yo lo era también.
El lugar era absolutamente precioso, vestido de mármol, con una sala como la de los Caballeros de la Mesa Redonda y con sillas altísimas. Todo muy ponderado. Llamó a alguien para que me paseara por su museo, pues en los Estados Unidos han sido muy poderosos. Luego regresé a hablar con él.
En ese momento algo me dijo y le contesté que yo no era masón. A él se le cayó la mandíbula, empalideció, no sabía qué hacer conmigo, pues seguramente había develado algún secreto que yo no recuerdo, sin duda quería matarme. Pálido se levantó, llamó a su asistente y le pidió que me condujera a mi automóvil.
RAMA MATERNA
La familia de mi mamá fue muy musical y menos complicada. El bisabuelo de mi abuela, Cortés Gregory, fue un escocés que vino con la legión británica en 1816 cuando Bolívar le pidió apoyo a la Gran Bretaña en la que no venían ingleses, sino escoceses e irlandeses. Fue director de la banda de música de la legión.
En la batalla del Pantano de Vargas, cuando Bolívar estaba atafagado decidiendo si atacaban o no lo hacían, porque íbamos perdiendo, soltó los lanceros y fue ahí cuando la legión resolvió avanzar también contra los españoles. El viejo Gregory presidió la marcha y lo único que se le ocurrió fue tocar uno de los himnos usados en Inglaterra – God Save the Queen.
Ese es el tipo de cosas que padece este país, absolutamente inexplicables y rarísimas, pero con la canción salvaron la situación. Y claro, con los lanceros, pero fueron ellos quienes le pusieron música a la batalla.
Como nota al margen, mi padre inmortalizó a los lanceros en el monumento que mandó a hacer y que generó una crisis grande porque no había suficiente bronce. Entonces, el maestro Arenas Betancourt contaba que alguien tuvo la idea de robarse todas las placas de los médicos, las que antes estaban en las calles, pero también las llaves, y con eso alcanzó a terminarlo.
Cuando se acabó todo el tema de la independencia, el viejo Gregory, como una especie de Strauss colombo-escocés, formó una orquesta con la que atendía cuando lo contrataban en las fiestas que hacían en Rionegro, Antioquia, donde se había instalado. Tocaba gaita todos los días, tenía un apetito magnífico y tomaba whisky por toneladas, como cualquier escocés. Un día acababan de almorzar, se levantó, se fue al patio con su gaita, media patilla y una botella del licor, y se puso a tocar hasta que de pronto: O0o, se murió tocando. Sus últimas notas fueron su último suspiro.
La rama Cortés Gregory de mi tatarabuelo, quien se casó y en su primer matrimonio tuvo diez hijos, cuenta con un cuadro pintado en Barcelona a fines del siglo XIX que retrata a mis diez tías abuelas. Y, cosa particular, mi abuela fue la bisabuela de mi mujer.
Conservo un cuadro en el que se retrata a cuatro de ellas. Dolores, Lola, Carlota y Julia. Carlota, la jefa real que lleva una rosa en el cuello de su vestido, a la que nada le asustaba, una mujer fuerte, una política que dirigió el cafetal que les tocó en el proceso de sucesión donde murió Sangre Negra, el gran jefe de las guerrillas de ese entonces. Estuvo casada con Gustavo Camacho, mi padrino de nacimiento. Cecilia murió muy joven, mamá de Jorge Gaitán Cortés: descendiente de una de las Lleras del primer matrimonio de don Lorenzo María, fue alcalde de Bogotá en alguna época, arquitecto magnífico, casado con Alma Villegas, congresista y sobrina del doctor Eduardo Santos.
Julia, pintora de flores, de preferencia hortensias, toda la vida fue muy callada y eso hizo que el pintor la retratara un poco separada de sus hermanas y detrás de ellas.
Mi bisabuelo Cortés, casado con la señora Gregory, envió a sus cinco mujeres a estudiar a Barcelona en vísperas de la guerra de los mil días. Allá vivieron tres o cuatro años. Quise ir a conocer el sitio y busqué la dirección detrás del cuadro, pero se perdió cuando lo restauraron. Estando en Barcelona, mi abuela Ana Rosa se casó con un español, Don Manuel de la Fuente y Pérez. Tuvo tres hijos de los cuales los dos primeros fueron hombres y murieron de difteria a finales de 1800.
Algún día, cuando mi papá trabajaba en el Banco de España, después de ser presidente de la República, habló de mi abuelo pues trabajó ahí. Al finalizar el almuerzo, el presidente del banco de ese momento le entregó la hoja de vida de Don Manuel, porque ellos conservan todo. Don Manuel era un hombre muy bien plantado, y lo sabía por lo que debió ser medio vagabundo.
Mi abuela llevó a su hija de tres años en un buque y viajó con ella hacia América. Ahí venían varios colombianos, unos curas de La Candelaria, amigos de la familia, el suegro de Eduardo Zuleta Ángel y otros. Durante el viaje, un día cualquiera cuando sirvieron el desayuno, mi abuela no apareció y la niña tampoco. Pasadas las horas, los colombianos amigos fueron a tocar a la puerta para ver qué le había pasado a Ana Rosa.
El cuarto estaba cerrado con llave, entonces le pidieron al capitán que abriera, pero él se negaba, insistieron hasta lograrlo y encontraron a mi mamá jugando con una muñeca al lado de mi abuela muerta. El capitán decidió poner a mi mamá en cuarentena en la enfermería, pero todos se negaron y dijeron: “¡Por ningún motivo! Nosotros nos haremos cargo de la niña”. Decidió también que iba a botar el cadáver al mar, pero todos opusieron resistencia. Tuvo el buque que parar en Barbados para enterrar a mi abuela en el cementerio.
Cuando llegaron a Puerto Colombia estaban los tíos de mi mamá esperándola y la trajeron a Bogotá, enfermísima, muy grave. Y el doctor Torres Restrepo, pediatra, padre de Camilo Torres e hijo de una pariente de mi abuela que se hizo cargo de mi mamá, la sometió a un régimen curiosísimo porque había que bañarla en aceite de olivas y luego envolverla como una momia egipcia. Esta situación le produjo a mi mamá, entre otras cosas, que no montó en avión nunca. El psiquiatra dijo que tenía un shock con los viajes.
Después de muerto el cura, Anatea Restrepo iba de visita a hablar con mi papá y, como era medio parienta, él la recibía pese a que estaba chifladita. Tampoco tenía plata, entonces embarcó hacia Roma y logró que el papado la sostuviera fijándole una pensión. Años después se fue para Cuba, porque era comunista como Camilo, y Fidel Castro la sostuvo hasta que se murió.
Mi mamá creció con tres de sus cuatro tías, porque nunca la abandonaron, pues cuando ya estábamos grandecitos, a donde fuera mi mamá, aún casada, ellas la acompañaban. Como relataré más adelante, vivieron con nosotros en Miami y en México, donde permanecimos por un tiempo.
Tía Cecilia se casó con Pantaleón Gaitán Pérez, bisnieto del primer matrimonio del señor Lleras, don Lorenzo María Lleras, nieto de Felipe Pérez y padre de Jorge Gaitán, uno de los mejores alcaldes que puede contar la historia de Bogotá. De Pantaleón heredé el gusto por la fotografía. Como yo lo visitaba en su casa me entusiasmé con las tareas de fotografiar, revelar y ampliar, y fue así como con los años monté mi laboratorio de revelado cuando viví en Chapinero, pero este también sufrió las consecuencias del incendio ocurrido el 6 de septiembre de 1952, del que hablaré más adelante.
Mi tía Lola, Dolores, tuvo un novio al que mataron, por lo que se declaró soltera de por vida: no se casó nunca. Mi tía Carlota, inolvidable ella, se casó con Gustavo Camacho, hijo del general Rafael Camacho Lozano, colonizador de tierras en Tolima. Tuvo una hija, mi prima Teresa, quien también estuvo con nosotros en Miami.
Mi bisabuelo Cortés quebró en 1930, otra herencia genética nuestra. Y una familia tan goda, regoda, tuvo que aceptar que mi mamá se casara con un liberal y activo en política.
SUS PADRES
Mis papás se conocieron en una de las fincas de los Camacho y de los Umaña en Samacá. Recuerdo una casa muy bonita donde hacían unas obleas deliciosas.
Esto ocurrió porque mi tío Federico andaba detrás de Rosita Umaña, quien luego se casó con Fernando Carrizosa. Le comentó a mi papá que iba para una finca donde había una niña muy linda, De la Fuente Cortés. Mi papá le dijo que al próximo viaje lo llevara. Así ocurrió, llegaron y quedó postrado ante mi mamá quien debía tener veinte o veintidós años. Estuve visitando un día el puentecito donde se produjo el enamoramiento y les regalé una pintura de ese lugar como recuerdo.
Estando soltero, mi papá iba al bar Moisés, que quedaba en el centro, donde acostumbraba comer salchichas y tomar cervezas. Tenía una cuenta abierta por lo que ahorraba el sueldo del Ministerio para poder pagar su deuda antes del matrimonio.
Mis papás, muy recién casados, vivieron en Las Nieves, un sitio regularcito que hacía que quien viviera allá se avergonzara por no tener casa en La Candelaria. Fue ahí donde nació Clemencia Lleras, tres años mayor que yo. En eso nombraron a mi papá secretario de Gobierno de Cundinamarca[ILG1] , entonces logró cambiarse de barrio, donde nací y donde tenía casa mi abuelo.
Ejerciendo como abogado logró un prestigio y atendió buenos negocios que le permitieron comprar dos lotes seguidos, uno para su familia y el otro para las tías de mi mamá, las Cortés. Entonces no tuvo recursos con qué construir la casa. Pero las tías decidieron que allí no era donde querían vivir, pese a que mi papá ya contaba con los planos. Ellas compraron debajo de la séptima con setenta.
Esta decisión causó gran enojo en mi padre porque ya había perdido el jardín que le hubiera gustado hacer, pero esa condición los salvó de morir incinerados. Cuando les quemaron la casa huyeron por el patio de atrás, el mismo que parecía el arca de Noé por todos los animales que le regalaban a él, y que mamá odiaba ganando su pelea y logrando sacarlos más tarde.
Pese a los cargos que papá ocupó, mis padres vivieron siempre en gran austeridad.
El servicio doméstico era realmente muy bueno, toda gente campesina. Anselma, la niñera, quien adoró y cuidó a María Inés, aunque también a Carmenza y en ocasiones a mí, era de un pueblo del oriente de Cundinamarca. Vivió con nosotros hasta sus noventa años. Cuando quemaron la casa nos la llevamos para Miami buscando protegerla.
Primero llegamos a Daytona Beach, en la Florida. Es curioso porque Anselma salía en una especie de vestido de baño con un paraguas japonés de papel para cuidarse del sol, se sentaba junto a la torre del salvavidas con el que hablaba todo el día. Lo curioso es que él no sabía español ni ella inglés. Luego se fue con nosotros a México, aunque ya no hacía nada, solo regañar a mi mamá.
Le decía: “Usted jugando bridge con las señoras y sus hijos aquí botados, ¿no? ¿Y el doctor? ¡El doctor sin comer!”. Mamá subía las escaleras y mientras lo hacía le metía las juagadas más espantosas del mundo. Porque era la más impertinente del planeta.
Yo bailaba con ella el Chibibirí que se sabía. Era una relación muy particular. Después se le dio en la casa un cuarto solo para ella y se le contrató enfermera, pero cuando se dañó el ascensor se volvió inmanejable subirla y bajarla, entonces sus últimos días los pasó donde las monjas. Mi hermana la visitaba todos los sábados y le llevaba galletas que las compañeras le robaban. Se conocía toda la chismografía colombiana, no se le escapaba nada, entonces las conversaciones eran de ese nivel.
A mí me cuidaba Carmen quien además tenía como responsabilidad lijar los pisos que eran de madera. Con esta labor se le dañó la cadera, por lo cual a mis papás les tocó asumir todos sus gastos médicos y de sostenimiento.
HERMANOS
Clemencia, mi hermana mayor, mamá de los Vargas Lleras, murió de treinta y nueve años. Fumó muchísimo. Ella y su esposo se habían ido con los niños en carro a Venezuela de vacaciones y a las ocho y treinta de la mañana, ya de regreso a su casa que quedaba en frente de la mía y detrás de la de mis padres, sufrió un infarto. Llamaron a un médico, cuyo nombre me abstengo de dar, quien llegó, la vio y no se le ocurrió llamar a una ambulancia ni llevarla a una clínica.
Después de Clemencia nací yo seguido de María Inés quien no tuvo hijos y quien murió muy joven. Por último, nació mi hermano Fernando, un hombre inteligentísimo, músico, compositor, bohemio, murió en el año 2018.
CARLOS LLERAS DE LA FUENTE
INFANCIA
Llevamos una vida de gente pobre, porque por ricos que se pudiera ser en esa época, las ciudades no contaban con lo mínimo. El alcantarillado no existía, era abierto, las aguas sucias pasaban por las calles. Las casas viejas no tenían baño, instalarlos era complicadísimo así que la mica era un elemento indispensable. La casa de mi abuelo fue de las primeras que tuvo una ducha, pero para ser usada por mucha gente. El agua se calentaba con carbón en la cocina, para beneficio de los primeros, pues solo la gozaban hasta que se desocupara el tanque y al resto le tocaba agua fría, pero si alguno abusaba y la acababa solo, era castigado.
Nací un 30 de enero de 1937 a las siete de la noche. Para ese momento ya vivíamos en un apartamento en La Candelaria, en la carrera 4 nro. 13-21, en el segundo piso de un edificio de cinco, construido por Carlos Rodríguez Maldonado. Carlos fue un genealogista e historiador casado con Carlotica Restrepo, lejanísima parienta nuestra que estaba separada de su marido, tenía un perro grandote con el que se veía obligada a bajar y subir cuatro pisos. Y nací físicamente ahí, justo en el comedor, en un parto atendido por el doctor Mojica.
Vivir aquí nos permitió quedar a poco más de una cuadra de la casa de mis abuelos Lleras, muy cerca de donde se había instalado don José Manuel Lleras Alhá, padre de mi tatarabuelo Lorenzo María Lleras. Pero también de Pomponio, de quien hablaré más adelante, pues es todo un personaje. José Manuel fue capitán de la Marina Real, hijo de don Mateo Lleras de Acuña y de doña Josefa Alhá y Tomé, naturales de Barcelona, principado de Cataluña, que mencioné al comienzo.
Mi más lejano recuerdo es en brazos de mi mamá que me alzaba en las noches buscando calmarme, porque yo lloraba desconsoladamente. Se vino a descubrir, pasado ya un tiempo, que tenía un problema renal que me producía unos dolores tremendos, también tuve problemas gástricos y cardíacos. Mi abuelo dijo que se encargaría de mí y que me curaría con una auto vacuna hecha con sangre u orina que fabricó para tenerme hoy vivo. Evangélicamente, como decía Jesucristo: “Naceréis con dolor”. Eso está en la Biblia, y a mí me tocó. Los achaques me han permitido sostener que estos no son propios de la vejez.
En el piso debajo de nosotros vivían mis tías que eran queridísimas. Entonces bajábamos y nos daban chocolate y más cosas. En otras ocasiones eran ellas quienes subían teniendo mucho cuidado de no incomodar a mi papá, porque le tenían un respeto profundo.
Recuerdo cómo llegaban con bultos de carbón que subían por las escaleras, porque no había ascensores. La cocina nunca la apagaban, quedaba con el carbón rojo porque volverla a prender por la mañana era un drama, por lo que quedaban con la lumbre. Al día siguiente calentaban el agua temprano para que el señor, que salía corriendo primero, se pudiera bañar y los pocos que alcanzaban después.
Las carboneras Calvo nos sirvieron muchos años para hacer pegas telefónicas magníficas, eran parte de nuestras distracciones. Llamábamos a pedir cincuenta kilos de carbón, nos quedábamos en la ventana esperando a que llegaran los carboneros completamente negros, que lo sacaban en sacos de jute, eran atendidos normalmente por la señora de la casa que decía:
— ¿Y esto qué es?
— Su carbón.
— Yo no he pedido carbón.
— Mire, aquí le traemos lo que pidieron.
— Si usted no paga el viaje, aquí se lo dejamos.
Y el pedido llenaba un salón inmenso.
Con mi hermana Clemencia, que siempre me puso conejo en muchas cosas, hacíamos algo que se llamaba tienda, que era el juego preferido. Consistía en comprar con los ahorros, de cinco o veinte centavos, bocadillos y queso que se partían en pedacitos para venderles a las tías que iban de compras. Ellas subían las escaleras, llegaban a comprar dos bocadillos y media galleta. El producido lo teníamos en las alcancías de marranitos de Ráquira.
Mi papá tuvo siempre alcancía de madera con veinte tornillos chiquitos y por la ranura echaba monedas de cincuenta centavos que eran de plata de 900, valía mucho más la plata que la moneda misma. Mi niñera ahorraba su sueldo también así y el día que nos quemaron la casa yo le guardé las monedas, de otra forma las hubiera perdido. A ella la alcanzamos a pasar a la casa de en frente donde permaneció por un tiempo.
Siendo niños se puso de moda la caja Prismacolor de veinticuatro y la de cuarenta y ocho colores, pero nosotros teníamos la de doce, que era estándar. Llegábamos al colegio y todos tenían cualquier cantidad de azules y verdes y morados, nosotros apenas uno.
Vivimos de manera tan austera, como mencioné, que no nos podíamos antojar de tenis si teníamos un par puestos.
No había cine para niños, pero estaba el cine mudo en la calle veinticuatro con novena donde tocaba el piano Lleras Codazzi, uno de los parientes, nieto del general Agustín Codazzi del Instituto Geográfico, pues una de sus nietas se casó con uno de los hijos de don Lorenzo, hermano de mi tatarabuelo. Todos ellos eran pobres a más no poder.
El tío Luis Lleras Codazzi, primo hermano de mi abuelo, era el pianista, lo que le debió venir por la mamá porque los Lleras, todos, eran unas tapias. A él lo contrataron luego también en el Olimpia, así pues, mientras pasaba la película que generalmente era en inglés, idioma que nadie entendía, mi tío tocaba piano.
Para ayudarle, mi abuelo resolvió poner en clase de música a sus hijos, pues Luis era su primo hermano, pero estos no tenían cualidades especiales y cuando tocaban era verdaderamente horrible. La tía Isabel, que era la poetisa, aprendió violín y, como decía su hija, parecía un gato aullando de dolor.
Las Guerra Portocarrero fueron paupérrimas también. Una de ellas fue la madre de Leopoldo, gran ingeniero y profesor en la Universidad Nacional por treinta años. Ellas tocaban piano y generalmente lo hacían a cuatro manos: doña Carmen con una de sus hijas o las dos hijas. Siempre en el cumpleaños de mi abuela, pasaban a tocar el Danubio Azul mientras Isabel tocaba el violín. Estos eran los más aburridores del mundo.
Esta situación se repetía durante las navidades en las que Beatriz Pardo, artista y hermana del poeta, pintaba a mano los huevos de navidad que desocupaba haciéndoles un hueco para decorarlos e instalarlos en el árbol.
Era otro mundo. No había tocadiscos, sino discos que usaban agujas que les sacaban pedazos de lo grandes que eran, pues de una vez lo iban perforando. Pero esa era la vida.
También como ministro, el presidente lo mandó a Panamá a la posesión de uno de esos Arias, porque allá todos los presidentes llevan ese apellido. Nos trajo de regalo una vitrola muy chiquita, de cuerda, con agujas enormes y anchas, y algunos discos. Recuerdo, sentado con mi hermana Clemencia, que cuando se iba acabando la canción el sonido se hacía lento y ronco por lo que corríamos a darle cuerda para que continuara. Hoy la música es otra cosa.
No hace mucho le regalé a la Tadeo una colección de mil setecientos CD, la obra completa de los grandes clásicos. La pasan a las siete de la mañana o a la media noche. Son una maravilla. Ahora escucho música a través de las aplicaciones porque el mundo ha cambiado y mi música está guardada.
Siempre en la vida, quizás desde mis ocho años, mi mamá me llevaba al Teatro Colón cuando venían los grandes pianistas. Ese lado de la familia es muy musical y a ella le encantaba también.
Crecí oyendo buena música, compré mis primeros discos poco antes del incendio y un tocadiscos manual que tenía en mi sofá cama de mi biblioteca. Ya contaba como veinte que pudieron haberme costado como cien pesos, que eran una fortuna. Recuerdo la dicha, porque además de gustarme la música, toqué piano diez años.
Nunca pongo música para leer sino para oír al considerarlo un irrespeto terrible, pues hay que honrar a los compositores. Sigo siendo un loco de la música que es lo que puede hacerme una vejez tranquila y buena. Y de la lectura, porque nunca fui excesivamente social.
Las tías Lleras escondían los licores. Decían que eran para darles a las visitas y para que los hermanos no se los tomaran. Entonces, durante todos los festejos, mi papá, el catire y Enrique, se la pasaban por toda la casa, en el laboratorio y de piso en piso, buscando cómo tomarse un whisky, lo que hacía el ambiente muy aburrido. Conocían a todo el mundo, sabían quiénes eran, dónde y cómo vivían.
Se iban a tomar onces con alguien, donde alguna viejita vecina o recibían visitas de vez en cuando. A ellas las visitaban mucho los tíos Restrepo que iban a almorzar todos los domingos. A los niños no nos dejaban abrir la boca, pero mi prima Carolina, hija de la tía Isabel, se metía debajo de la mesa del comedor y les rompía las medias a todas las señoras.
Había lonches hartísimos porque uno no conocía a todos esos mucharejos, aunque fueran de la misma edad, otros un poco mayores o menores. Y para ellos, los papás le compraban a uno un vestido, generalmente horroroso. Recuerdo dos, pues odié el pantalón corto que usé desde que nací, es que no me sentaba y menos en este clima helado de la Bogotá de esa época. Una ciudad en la que no había edificios ni había asfalto, no había nada de lo que hoy la calienta, en la que, además, el transporte público era básicamente de tranvías. No había con qué jugar, los carritos eran de madera. Cuando comencé a coleccionar soldados de plomo, estos eran planos.
En ese entonces los viajes eran a Apulo, pues en avión no se iba a ninguna parte. Para nosotros la Costa no existía, pues no teníamos dinero para eso. Ese hotel solo tenía baños en los pasillos. Me acuerdo de Eduardo Zuleta Ángel, que salía con el neceser a afeitarse en un espejo del corredor.
Los cuartos tenían micas, conocidas por otros como bacinillas, lo que me recuerda un cuento. En algún veraneo, salieron unos muchachos, mucho mayores que nosotros y ya con novias como las Dávila. Recuerdo a los Sáenz, a los Caballero, Calibán, Klimt y otros. Todos ellos de costumbres regulares, como dirían las mamás. Lograron meterse a la alcoba de la señora de Eduardo Zuleta, la respetabilísima Emilia Torres de Zuleta, y le echaron sal de fruta en la mica.
Parece que a la madrugada esta señora, quien además era adorable, la usó. Entonces se formó un espumonón (sic) terrible que iba inundando el cuarto. Este fue un escándalo mayor. No contentos con esto, también echaban pólvora por las ventanas, y hacían otras cosas de ese estilo.
Cuando mi papá fue ministro de Hacienda, a sus treinta años, sufrió una crisis por exceso de trabajo. Hizo una labor monumental con la afectación por la guerra mundial. Recuerdo que era tan joven que, cuando iba a entrar a Palacio a tomar posesión de su cargo, el soldado no lo dejó entrar, así que tuvo que llamar gente que lo informara hasta lograrlo. Para esa época, yo tenía cinco años y me pidió que lo acompañara a Apulo, pues quería descansar.
Estando allá, mi papá llamaba todos los días a la casa. Hasta que mi mamá dijo: “Páseme a Carlos”. Me puso al teléfono y mi mamá me preguntó: “Hijito, ¿cómo estás?” / Muy cansado y aburrido pues aquí dan pollo al almuerzo y a la comida todos los días. Yo ya no resisto más. / “Aguante, mijo. Aguante un poquito que ya su papá, cumpliendo ocho días de descanso, regresa a Bogotá”.
Él me contaba muchas historias de su niñez o de la familia. Esto cuando no estaba trabajando, porque siempre lo veía uno haciendo cosas. Ese era el veraneo donde íbamos con cierta frecuencia hasta que el hotel se quemó y desapareció.
Luego de esto, y ya desaparecido el hotel Apulo, fuimos a La Capilla. Este hotel era de una renombrada cocinera francesa, madame Evelyne Daguet, madre del pintor Pierre Daguet, quien ya murió.
La Capilla era un sitio adorable. Se llenaba de gente por su buen servicio y porque servían platos y tenían costumbres que aquí no se conocían. Por ejemplo, después de terminar la comida pasaban una bandeja de quesos, lo que sorprendía a todos los bogotanos no viajados, que eran la mayoría. Para no parecer pueblerinos, nadie preguntaba nada, pero luego sí comentaban.
Estando allá, a mis siete años, me enamoré de una niña muy querida quien también frecuentaba ese lugar y a quien volví a ver en la vida varias veces. En las noches jugábamos a cazar luciérnagas.
En él hotel había un pequeño lago con dos barquitas de remo y una cascada. Y es que fue el lugar de veraneo por excelencia, pues con los años madame Daguet se trasladó a Cartagena donde abrió el afamado restaurante Capilla del Mar.
Ahora, la gente muy rica veraneaba en Europa, pues a los viejos les gustaba ir a París. Muchas veces dejaban aquí a sus señoras para tener cierta libertad de acción por allá habiendo casos en que viajaban con ellas. Pero no las dejaban salir del hotel, las limitaban, no les daban plata.
También íbamos a veranear en Navidad a la 222 donde está una iglesia sobre la carrera séptima. Bajando por ahí quedaba la finca de los Salazar, hijos de don Félix, un potentado mayor de Bogotá, junto con los Sierra que tenían una fortuna muy grande. Como Don Rafael le tenía simpatía a papá entonces nos la prestaba.
Íbamos en un camión con colchones, maletas, árbol de navidad y panderetas, para pasar en la granja. Por ahí bajaban los carritos de Cementos Samper. Eran unas navidades muy simpáticas, en una casa muy grande, para tantos hijos como los que tenían, y por la que cruzaba un arroyo chiquito. Mi papá hacía unos buques de papel a los que les poníamos un soldado de plomo buscando que estos bajaran, y en la mitad del camino les prendía fuego así que el soldado se derretía y los barcos se hundían. Esto sí resultaba muy emocionante.
A nosotros desde chiquitos nos enseñaron que debíamos atender con regalos a todos en Navidad, bien fuera un dibujo o lo que se nos ocurriera. Entonces, nos dieron una plata, quizás de a cinco pesos a cada uno, y yo me fui a comprar veintidós cepillos de dientes. Una vez en la finca, y armado el árbol, los colgué marcados para el destinatario, lo que resultó muy simpático y lo que nadie olvidó nunca.
El protocolo era que se cantaban los regalos y la persona que recibía tenía que abrirlo, mostrarlo y agradecer, por supuesto. Y mi papá tenía una barita o bastón mágico que iba indicando qué regalo sacar, también había un secretario y yo lo fui durante un tiempo, después mis hijos porque la tradición continúa. Ese día me sentí muy orgulloso por ser el único que tuvo regalo para todos.
Siempre fui muy introvertido, no me gustaban los amigos, no los tenía, quizás uno o dos de mis vecinos. En las fiestas de mis papás yo no conocía a nadie, no había sentido de hablar con nadie, se armaban grupitos de los que yo no hacía parte.
Mi papá nunca descuidó mi formación intelectual, me hizo leer hasta los diecisiete años. Cuando aún no había aprendido, él leía para mí. Me compraba libros en Camacho Roldán o donde Gaitán. Y me decía: “Me cuenta la semana entrante cómo le pareció”. Ya a los dieciocho tenía que leer a los clásicos en francés y resumirlos escribiendo a máquina.
Mi papá me llevaba Araluz, una colección que se editaba en Barcelona, por cierto, muy linda, pero se quebró hace cincuenta años. Además, esta también se quemó, de modo que no le pude heredar a mis hijos, tampoco lo que recibí de mi papá como su biblioteca, la que tenía puertas de cristal, un sofá cama al lado, el radio encima y un tocadiscos de mano.
Y es que yo era coleccionista, especialmente de estampillas y soldados de plomo. Cuando mi papá era ministro de Hacienda de Santos en el año 1938, después de haber sido a sus treinta y pico de años contralor General, en todos los sitios donde estuvo se hacía guardar los sobres con las estampillas para luego dármelas. Entonces yo las echaba en un platón con agua para que se despegaran y las recopilaba en dos álbumes ingleses muy gordos.
Había dos almacenes de estampillas magníficos, uno se llamaba Duffó y el otro era de unos alemanes que las traían de todas partes del mundo. Yo ahorraba para comprarlas y las pedía de regalo de cumpleaños, también las cambiaba con los amigos. Era una cosa muy grata que se quemó por completo en el incendio de la casa.
Volviendo a los soldados, más grande me pasé a los ingleses, me gustan mucho siendo yo bastante pacífico. Ya a mis doce o catorce años, se me quemó toda mi colección que era preciosa, de aproximadamente doscientos de ellos, de distintos regimientos y con un fuerte donde se defendían de los ataques. Se hacían generalmente con una pistola de balines, que los dañaba bastante, pero esa era parte de la guerra.
También coleccioné banderines de equipos de béisbol de los Estados Unidos que colgaba en las paredes de la alcoba. En otro momento la colección fue de llaveros y, si mal no recuerdo, alcancé a tener alrededor de ochenta.
Diría que mi niñez fue muy sola porque con mi hermana peleaba siempre porque, entre muchas cosas, me robaba la plata de la alcancía y la pasaba a la de ella con un gancho del pelo. Se perfeccionó en sacarla del marranito, pues una vez la pesqué y me dio un ataque de rabia que nadie se imagina.
Esa fue mi niñez, en la que nos llevaban al Parque Nacional donde había un hato de cuatro o cinco vacas, así que íbamos los sábados y domingos a tomar leche postrera, ahí al pie de la vaca. Esta era tibia y con un montón de espuma. Hoy en día me muero si me dan eso. También disfrutábamos la Ciudad de Hierro, un parque de distracciones donde había carrusel, carritos locos, ahí mismo en el Parque Nacional. Todo era muy sencillo.
Tuve una gran imaginación, pues por mucho tiempo no hice amigos. Quizás solo uno que hoy en día es muy cercano, nació un año antes que yo a una cuadra de mi casa, donde vivía. Con él boxeaba, pues mi papá tuvo a bien regalarme unos guantes, así como él los había tenido de joven con el truco de La Candelaria. Bueno, realmente me los trajo el Niño Dios de la época, cuando todavía existía.
Mi papá entusiasmado me dijo: “Camine le muestro como es una izquierda”. Nos pusimos los guantes, me acerqué a atacarlo, saqué la mano y me privó. Caí al piso y mi mamá montó en cólera, le gritó toda clase de horrores: “¡Cómo se le ocurre pegarle al niño! ¡Mire, está inconsciente!” Mi papá se asustó mucho pues yo tenía cuatro o cinco años. No sé si algo de eso me perturbó el cerebro.
Mi amigo, que era más débil, desde que tuve guantes lo llamaba a desafiarlo. Yo iba donde él o él a mi casa. Y yo le pegué siempre. Era hijo único, la mamá se enfermó entonces el papá lo mandó a los siete años a estudiar a los Estados Unidos donde hizo su bachillerato y su carrera. Un día, a su regreso me llamó, me dijo que nos reuniéramos con unos amigos, entonces pensé que le volvería a pegar y le respondí que ya iba para allá.
Caminé una cuadra, golpeé, abrió la puerta y el pisco ya era enorme, medía metro y no sé cuánto más, pues se había dedicado a la gimnasia mientras que yo no había crecido nada. Me dijo: “Tengo aquí los guantes”. Yo le respondí: “¿Sabes una cosa? Hoy no puedo boxear”. Todavía me reprocha no haberle dado la oportunidad de vengarse de todas las muendas que yo le di. Me hubiera matado.
Tuve hábitos muy sedentarios, pues en casa hubo deportes vedados. No podíamos nadar ni montar en bicicleta ni en patines, pues papá consideraba que ponían en riesgo nuestra vida, la de los humanos realmente. Pero mi mamá, cuando yo tenía catorce años, a escondidas nos matriculó en clases de natación. Solo que ya era muy tarde para mí porque siempre se me tapaban los oídos y se me irritaban los ojos con el cloro. Cuando por fin logré montarme en una bicicleta, ya había perdido por completo el equilibrio.
Recuerdo que los almacenes quedaban en el mismo barrio, en La Candelaria, en la carrera séptima con Avenida Chile, en las calles doce, trece y dieciséis, donde las señoras iban a hacer compras. Mi mamá me decía: “Venga y me acompaña”. Y yo me sentía feliz. Ella me llevaba de la mano para que no me fuera a matar el tranvía, pues era el peligro de ese entonces. Recorríamos los almacenes, el de los Ricautes, el Tía, el Ley, todos los que quemaron el 9 de abril.
Las señoras iban de sombrero y guantes, portando sus vestidos y faldas, pues el pantalón no era bien visto en ninguna parte. Si necesitaba algún regalo de matrimonio, buscaba uno bonito y barato donde los Gutiérrez Vega, un hombre muy simpático al que trataron de metérsele a su almacén para saquearle la platería y él se paró en la puerta y dijo: “¡Aquí no entran!” Y no lo hicieron.
Hacer mercado en la plaza de la Concordia era para nosotros otra distracción muy agradable. A diferencia de lo que ocurre en los almacenes de hoy, allá se conseguían, y aún hoy, cosas muy baratas y variadas.
En esa época era famosa la loca Margarita, muy liberal, una vieja gorda que se vestía completamente de rojo, desde el sombrero, vestido, medias y zapatos, y cada rato gritaba: “¡Viva el Partido Liberal!”. Como lo fue Bogotá antes de que todos estos godos comenzaran a aparecer. Cuando salía con mi mamá a hacer compras ella se cruzaba.
Pomponio fue fundamental en la historia de Bogotá. Vivía a media cuadra de nosotros, como ya mencioné, pertenecía a una familia de apellido Quijano que había sido distinguida, pero lo aquejaban problemas mentales que lo llevaban a actuar de forma un poco atípica.
Era el repartidor de invitaciones a matrimonios, bautizos o bailes, pero también de propaganda o domicilios. Pomponio, muy elegantemente vestido, solía no entregar las invitaciones a la gente que a él no le gustaba, a la que encontraba poco distinguida y a la que calificaba, de manera muy antipática, de lobo.
En ese entonces el río San Francisco estaba abierto, lo que es la Avenida Jiménez de Quesada. Tenía un puente al que se iba Pomponio a mirar las invitaciones: “Lobo”, y la echaba al río contribuyendo de esta manera con el fin de una amistad de años. Entonces, las peloteras de familia no tenían nombre, pues a muchos no les llegaba la invitación a los eventos nunca.
Además, cuando repartía sobres, metía propaganda de la platería Gutiérrez Vega, del florista o del que fuera. A él le pagaban por eso. Los chinos de la calle lo molestaban gritándole: “¡Pomponio quiere queso!”. Generaban en él una reacción violenta que lo llevaba a utilizar vocabulario soez.
Un día mi hermana Clemencia, a sus siete años, dijo una grosería espantosa en la casa de mi mamá. Mi mamá inculpó a las niñas del servicio doméstico, mal llamadas sirvientas en esa época. Las increpó, las juzgó, estando ellas con nosotros toda la vida, porque eran nuestras niñeras. Recuerdo cómo ellas se disculpaban y lloraban, porque no eran las responsables de semejante hecho. Alguna vez caminando por la calle mi mamá escuchó gritar a Pomponio, entonces supo que lo ocurrido no había sido a causa de sus niñeras. Por lo mismo, fue con ellas y se disculpó.
En esa esquina de La Candelaria se encontraba también el Conde de Cuchicuti, otra de las figuras de la época. Se trataba de un señor que había comprado el título en el Vaticano, primo de un político liberal, lopista, de apellido Rueda. Vestía el uniforme de la orden que llevaba botas, espada, quepis y capa. Ocupaba las mañanas hablando con todo aquel que pasara y le siguiera la conversación.
Las niñas se presentaban en sociedad en las fiestas que les organizaban sus padres, pero también podían hacerlo en la de alguna amiga, como lo hizo mi hermana Clemencia. Uno tenía que ir de Frac o no iba, y las muchachas de largo o no las dejaban entrar. Era muy europeo y anticuado en todo.
En el siglo XIX se abrieron los primeros clubes, el Gun y el Jockey que todavía están ahí, eso ya era Inglaterra trasladada a Bogotá, lo cual implicaba varias cosas. La primera, era que había que tener un paraguas Brigg, inglés. Uno llegaba al de moda, que era el Jockey donde estaba el poder político de Colombia, y en el Gun estaban los segundones de la familia, lo que hoy es al revés cuando hace veinticinco años quebró por una mala administración.
Esas capas sociales son muy divertidas. Eso también nos pasó en México, donde nos fuimos después del incendio de la casa cuando nos querían matar y donde también llegaron las tres tías.
ACADEMIA
COLEGIO DOÑA CELIA
A las niñas ricas, los papás las mandaban a estudiar a Europa. Pero nosotros estudiábamos con Doña Celia antes de pasar al Liceo Francés donde hice mi bachillerato. En el colegio había unos matones que nos hacían comer pasto. Uno que iba como tres grados adelante, me persiguió en un recreo y me puso pasto en la boca. Yo nunca serví para esas cosas violentas ni para hacer gimnasia, que para mí fue la peor clase y que me dio las únicas notas malas de mi vida.
Doña Celia Duque era la dueña del Nuevo Gimnasio, colegio para niñas donde estudiaba mi hermana Clemencia. Este era muy grande y en él estudiaba toda la sociedad de Bogotá. Luego hizo con el marido, Don Julio Duque, primo de doña Celia, el Colegio Duque, que era para hombres, al que me mandaron de overol con tirantas, morral y cartuchera, vaso y cepillo de dientes, por primera vez a mis seis años. Confieso que sentí pánico ese primer día.
En medio quedaba la capilla de la virgen de Nuestra Señora del Recuerdo, donde hice la Primera Comunión hacia el año 1943 y donde el cuadro central lo pintó el maestro Gómez Campuzano. Yo pensaba, como era muy amigo de su hijo Ricardo, que me estaba buscando para ponerme junto con sus hijos al lado de la Virgen. Es que he sufrido una serie de golpes que ni le pinto, antes todavía me reconozco orgullosamente.
Estábamos en segundo de primaria cuando terminó el cuadro y resultó que fue La Torre al que puso arrodillado junto con sus hijos. No quedé, pero con los años y para mi matrimonio me mandó un cuadro del paisaje de la Sabana. Recuerdo que una vez casi me mata con un hacha, porque sufría ataques de rabia pese a su sobrada y bien demostrada temprana inteligencia, pues con los años trabajó en la NASA. Estábamos en su casa y no sé qué le dije. La verdad, nunca he corrido tanto en mi vida. Después de eso no volví a correr jamás por ningún motivo. Rogué en mi casa que no le fueran a abrir la puerta.
Después del colegio de hombres seguía el parque de Chapinero que hoy en día son edificios, pero para ese entonces había lagos y lanchas de remos dispuestos para nosotros. Cada año abrían un grado siendo nosotros los primeros, éramos treinta alumnos. Cuando estaban secando el lago, nosotros pasábamos la cerca y jugábamos en él.
La educación era Montessori. Mi libreta preguntaba abajo: “¿Usted qué quiere ser?”. Escribí, a mis seis años, que presidente de la República, pero no me eligieron nunca. Mire las desilusiones que da la vida, el que debe azotarse es el país junto con mis enemigos porque no estaríamos como estamos, pues yo hubiera hecho una mejor presidencia que Pastrana. Es que siempre fui mejorcito (risas).
Algún día se entraron los ladrones, se robaron los copones y botaron las ostias en el prado. ¡Eso fue el horror! Doña Celia lloraba y gritaba: ¡Sacrilegio! Entonces llamaron al arzobispo de Bogotá quien echó agua bendita para poder recogerlas. Fue todo un drama en medio del llanto de las profesoras y las niñas. Tengo entre un misal, que de milagro se salvó del incendio, un pasto donde había una ostia porque en esa época uno era tremendo, los apóstoles eran unos incrédulos comparados con uno. Recuerdo haberlo guardado con devoción porque me imaginé que la ostia le había pasado la calidad de sagrado.
Los hombres y las mujeres no se podían cruzar excepto el día de un bazar que hacían para obras religiosas. Pero también veíamos mujeres en los campeonatos de tenis, que eran mixtos. Me inscribí sin haberlo jugado en mi vida, también lo hizo Ricardo Gómez quien jugaba muy bien. Mi pareja era Clemencia Pizano, para ganarnos la copa.
En el primer partido ganamos por W, pues no llegaron los otros; así el segundo. Celebramos muy divertidos hasta el partido final. No habíamos jugado nada, pero íbamos a ganar. Llegó Ricardo con su coequipera y nos volvió miseria. Clemencia se lanzó al suelo a gritarme insultos, trastornada de lo frustrada que estaba, aunque cuando me la encuentro no lo reconozca y me diga mentiroso que la desacredita (risas).
Hacíamos presentaciones deportivas. Teníamos todos una espada de madera que el profesor usaba para hacernos saltar. Y yo siempre daba la vuelta porque nunca he sido alto y ponerme a saltar pues de golpe me enredo y me caigo. Entonces estaban todos los padres y madres del colegio, de los hombres y de las niñas, todos saltando la espada. Llegué yo y di la vuelta. Cuando el lugar se derrumbó a carcajadas, el profesor furioso corría detrás de mí, me ponía la espada y yo nuevamente daba la vuelta. La tercera vez ya no lo hizo más. Ese día quedé con una reputación antideportiva espantosa y mi mamá y mi papá avergonzadísimos.
Doña Celia tenía una costumbre muy provinciana. Ella era antioqueña (la imita), la de mezclar a sus alumnos cuando había visitas, y llevaba muchos prestigiosos invitados. Entonces llamaba por sus nombres a los que consideraba eran hijos de los más reconocidos personajes de la vida nacional. Por ejemplo, a Albertico Lleras, que era su alumno en el año 1946, mi papá había sido ministro de Hacienda de Santos y de López. Llamaba también a las hijas de “David y Ernesto Puyana”, porque las presentaban de esa manera, lo que era una calumnia, obviamente.
Alguna vez en un almuerzo ofrecido por Carlos Haime en su hacienda de Bosa, hizo una presentación de sus caballos de carreras. Mientras desfilaban repasaba el nombre de sus progenitores. Y yo irremediablemente me acordé de la costumbre de Doña Celia en el colegio. Entonces, de manera imprudente le dije: “No seas tan chismoso”. El estruendo de las risas suavizó semejante momento tan incómodo y, por fortuna, la amistad prevaleció.
Tuve un amigo muy querido, Roberto Salazar Manrique, ministro de Justicia de no hace mucho tiempo, hijo de Julio Roberto Salazar Ferro, jefe liberal y congresista, de Chiquinquirá. Un día, con cara de tristeza me dice: “Mira, por qué será que Doña Celia los muestra a ustedes, y a mí me dice que me corra a la izquierda”. Lo sacaba de la foto por feo. Yo también lo era, pero él lo era más.
El colegio tenía un tranvía alquilado y nosotros en ese momento vivíamos en la calle trece con carrera cuarta, entonces la muchacha lo llevaba a uno a la séptima. Llegaba a las 7:15 a. m., bajaba un poco por la Caracas, subía e íbamos hasta la séptima con la Avenida de Chile cuando este bajaba. Nosotros frente a la iglesia de la Porciúncula. Daba la vuelta y se devolvía por la séptima hasta Bogotá. Así regresaba a recogernos por la tarde. Pero cuando llovía también nos dejaban ahí en medio de un aguacero y había que ir caminando de la setenta y dos a la setenta y nueve, donde estaba el colegio. Era otro mundo.
El tranvía era mixto. A mis siete años me enamoré mucho de una niña que todavía vive, entonces, no voy a decir quién era. Pero cuando este frenaba duro, yo lograba caer con ella casi siempre.
Detrás del tranvía venía el “Bobo Tranvía”. Se trataba de un bobo que corría detrás para alcanzarnos. Pero, cuando el tranvía paraba, él también lo hacía, porque no quería alcanzarlo realmente. Perdía el entusiasmo de correr detrás. Si ese día llegara, él estaría muerto. Pero, apenas arrancaba, él también lo hacía.
Tuve unos compañeros que seguimos hasta cuarto de primaria cuando Don Julio y Doña Celia se pelearon. Siendo ella la dueña, la de la plata, el colegio para hombres se acabó. La tumba dispuesta para él en la capilla de la virgen debe estar vacía. Debe haber un hueco ahí a disposición, pero yo no me voy a enterrar allá.
Doña Celia dejó un testamento para que se creara una fundación con su nombre y que mantuviera el colegio. Y el sobrino, quien vio que eso valía un potosí, y lo que sigue valiendo, hizo unas maniobras hasta quedarse con el bien.
GIMANSIO MODERNO
Don Julio se fue al colegio Alfonso Jaramillo a donde se fueron la mayoría de mis compañeros. Quedamos seis para cursar quinto de primaria, pues unos se fueron al Gimnasio Moderno, otros al Campestre, entre otros colegios.
En el Moderno tuvo mucha influencia la familia Lleras. Mi abuelo era muy amigo de Agustín Nieto Caballero, de varios profesores, del tío rico Ricardo Lleras, quien era el gran profesor de allí, y de muchos otros. Entonces Agustín llamó a mi papá y le dijo: “Carlos, sé que su hijo se quedó sin colegio. Todos los Lleras de Bogotá están aquí, que es donde él debe estar. Ellos todos se sientan alrededor de un árbol, solo falta su hijo”. Mi papá le dijo con contundencia: “No, Agustín. Yo no lo pongo en ese colegio porque usted educa para que sean condescendientes. ¡No se lo voy a llevar!”. No me quiso entrar al Moderno.
LICEO FRANCÉS
Papá me matriculó en el Liceo Francés. Lo hizo en primero de bachillerato cuando yo no sabía decir una sola palabra en ese idioma.
En el año 1949 el colegio contaba con profesores de nacionalidad colombiana y otros franceses para enseñar Filosofía y Ciencias. Teníamos clases de religión tres veces por semana del Nuevo Testamento con el padre Gómez Hoyos, y una o dos veces del Antiguo Testamento, que era tan ridículo como hoy es. Un lindo cuento de hadas.
El padre tenía unas conferencias que le dictaba a las niñas del Sagrado Corazón sobre moral familiar. Como le dio pereza escribir otras, nos daba esas clases a nosotros. Así pues, ninguno entendió nada de nada, era una cosa absolutamente analfabética.
Aprendí francés a la brava, nadando entre textos en francés de historia. Pero ocupé los primeros puestos todo el bachillerato. Esto fue así porque, además, mi papá era más exigente que el diablo, todo le parecía malo, todas las notas le parecían inmundas, lo que no era cinco le parecía horroroso, todo lo que no era primer premio no servía para nada.
EXILIO
Podría decir que solo conservo un mal recuerdo de mi niñez, tiene que ver con la pedrea que recibió nuestro apartamento por órdenes de Jorge Eliécer Gaitán. Curiosamente, sufrieron todos nuestros vecinos, pero no nosotros que habíamos apagado las luces. Me sentí responsable de mi madre y de mis hermanas. Ahí vi, por primera vez en mi vida, las miradas de odio y el gusto por la violencia de nuestro pueblo.
Nos tuvimos que ir del país porque el gobierno conservador amenazó con confiscarle a los jefes liberales todos sus bienes argumentando que le estaban ayudando a la guerrilla, cuando mi papá no tenía ni para nosotros. Sí hubo gente que le dio plata a la guerrilla liberal, es cierto, lo hacían para defenderse de los curas y de los godos. Lo que mi papá tenía era la casa que había comprado con sus honorarios profesionales cuando ejerció el Derecho.
MIAMI
Más que amargura, sentimos ansiedad por el futuro. El arzobispo Crisanto Luque nos instó a perdonar a los enemigos que nos hicieron tanto daño, que destruyeron nuestra casa, construcción de tantos años. En el incendio ardieron, no solo la colección de más de cinco mil libros de mi padre, sino unos quinientos infantiles que yo había reunido junto con todos mis recuerdos de infancia, mis soldados, las estampillas y demás. Si bien mis hermanas y yo decidimos perdonar, jamás olvidamos semejantes hechos tan penosos que poco importaron a las diferentes instancias y autoridades.
Llegamos a una Miami provinciana, siendo nosotros, los hijos, unos niños. Fue muy difícil buscar casa porque Miami era un sitio asqueroso en el año 1949 en la segregación total. Los negros no podían entrar a un bar ni a un cine ni a un restaurante ni a ninguna parte, tampoco podían tomar agua en un bebedero. Tuve una experiencia con los negros en Miami en el transporte público.
Encontramos una casita pequeña. Recuerdo cuando llegaron mis tías Cortés, quienes nunca abandonaban a mi mamá. Ellas se sentaban y, como eran gordas y grandes, no cabía nadie más.
MÉXICO
Luego viajamos a México. En el vuelo iban también Alfonso López Michelsen, Cecilia y sus tres hijos a quienes vimos muy poco durante nuestra estadía en este país. Pero alguna vez jugaron sobre mis rodillas Alfonso III y Felipe, y me arrepiento de no haber dejado caer al segundo. Pero ellos no viajaron en calidad de exiliados, como nosotros, tampoco iban a acompañar al expresidente López Pumarejo. La recepción que les hiciera el gobierno de México fue muy descortés, estoy hizo que no les gustara el país y quisieran abandonarlo. Días después, López viajó a Nueva York.
Mi padre trabajó en el Banco Nacional con un sueldo que no permitía sino vivir de manera muy básica, sin extravagancias. Tuvo chofer, porque él nunca aprendió a manejar. Cuando lo intentó en su juventud, acabó estrellándose contra los toldos del mercado dominguero de Funza.
Recuerdo la casa en que vivimos con mucho cariño, todavía existe. Era estrechita, estilo holandés, de tres niveles. Mi padre la amobló con un comedor isabelino, muebles de sala que conservan al igual que una mecedora que debe estar en alguna parte.
Viviendo aquí estudié cuarto de bachillerato en el Liceo Franco Mexicano, colegio mixto como el francés en Colombia y donde todo lo enseñaban en francés. Era un edificio con una tapia muy alta, de un lado estaban los mexicanos y del otro los extranjeros que estudiábamos en francés.
Ahí me gané el segundo puesto, una cosa realmente milagrosa. Llegué a mi casa con la medalla, felicísimo después de tantos traumas. Cuando se la mostré a mi papá me dijo: “¡Mediocre!”. Tuve un ataque de rabia, subí a destrozar los muebles de la alcoba, después sufrí un colapso, pues se me bajó la presión arterial a cinco. Llamaron al médico quien me puso inyecciones de aceite, que son dolorosísimas, entre otras cosas porque este se niega a entrar. Me tomó recuperarme tres o cuatro días.
Como de costumbre no hice amigos, nunca estuve en la casa de nadie y tampoco me visitaron. Además, yo había dejado una novia, María Cristina Trujillo Dávila, entonces cuando interpretaba a Chopin, lloraba por ella, la veía en un retrato que había ubicado sobre mi mesita de noche. Mis padres me autorizaron invitarla a visitarnos, pero los suyos, Sergio Trujillo y Sarita Dávila, no lo permitieron. Pero sí le envié con mi papá de regalo una porcelana y un joyero, cuando él viajó al país a sondear la situación política.
Si bien no disfruté mi estadía en México, sí recuerdo los paseos que hicimos a Cuernavaca, Tasco y Acapulco, a Puebla y a las pirámides. También el bello piano inglés vertical que recibí en una Navidad gracias a un cheque de veinte mil dólares que unos amigos incógnitos le habían enviado de regalo a mi papá, suma que con los años él donó a la Cruz Roja en nombre de ellos a los afectados por la violencia en el Tolima. Mi piano reemplazó al de cola que vi por última vez destrozado y quemado en nuestra casa de Bogotá.
Después de asistir a conciertos en el palacio de Bellas Artes donde se presentó Pedro Vargas, Arturo Rubinstein, la ópera Boris Goudonov, los violines del Villa Fontana, y de una conversación con Rojas Pinilla, mi papá consideró regresar al país. Con este anuncio sus copartidarios, los mismos que se habían conmovido con nuestra partida, comenzaron a escribirle para que no lo hiciera, pues podía dañar la luna de miel con el general. Y sé quiénes fueron. Pero mi padre no les dio gusto, armamos maletas y viajamos en octubre de 1953.
REGRESO A COLOMBIA
Mis padres viajaron con Clemencia con destino a los Estados Unidos y yo quedé a cargo de mis tías abuelas, mis hermanos María Inés, Fernando y Anselma, la niñera.
Mi tía Carlota nos había invitado a pasar un par de días en Panamá, ruta obligada del vuelo.
La casa de la calle 70 había sido reconstruida en 1953 por Cuéllar Serrano Gómez apoyado en los planos que conservaba el municipio, pero sin los lujos del arquitecto original, Marmorek. Pero estaba en arriendo, y ahí comenzaron otra serie de problemas, pues no podíamos desalojar a la familia Torres. Por fortuna, un gran amigo, Antonio Suárez Rivadeneira, nos prestó su casa en Bosque Izquierdo.
Por supuesto, le traje un regalo que estaba muy de moda, una de esas espléndidas medallas de oro de la Virgen de Guadalupe, a María Cristina Trujillo. Pero la dicha duró poco.
Como me aceptaron mis estudios adelantados en México, pude regresar al Liceo Francés donde me reencontré con mis antiguos compañeros para concentrarme en el estudio, pero también en las fiestas.
Durante ese año nos organizamos en la casa prestada, mi papá consiguió oficina en el edificio Suramericana, nos dedicamos mi papá y yo a recuperar los libros perdidos para sumarlos a los que habíamos traído de México y que fueron la semilla de doce mil que contabilizamos a su muerte. Como fue tan exitoso en su vida profesional, pudimos empezar a llevar una vida más holgada.
Un compañero de clase me invitó a Brasil donde terminaríamos el año escolar y donde pasaríamos esa Navidad y Año Nuevo con vacaciones en Río de Janeiro. Pero primero viajamos a Caracas, conocimos la Quinta de Bolívar. Finalizando enero tuve que devolverme, pues mi abuela estaba en riesgo de morir. Ya mis padres habían entregado la casa en Bosque Izquierdo y habían sido acogidos en un hermoso apartamento que después fueron las residencias Colón. Pero cuando pisé Bogotá, ya estaban en la casa de la 70.
La casa se veía desolada, sin estantes de libros, el comedor se improvisó con dos mesitas de Bridge y asientos prestados. Casi todas las tardes visitamos a la abuela agonizante y los recuerdos de su muerte me persiguieron por muchos años. Mi tío médico me había mandado a la farmacia por una inyección, pero se demoraron en atenderme, entonces cuando regresé ella ya estaba muerta y todos la lloraban rodeándola. Me preguntaba si era yo el culpable de su muerte.
Por esa época el general Rojas Pinilla había traído la televisión al país ordenándole al Banco Popular que importara unas cajas negras enormes de pantallas diminutas que acabaron con nuestro tedioso encierro.
En Río había comprado para María Cristina un anillo de oro con una aguamarina que me recordaba el que mi padre le había comprado a mi madre alguna vez. Pero a mi regreso guardé esta joya, no se la regalé, pues ella, por motivación de sus padres, en mi ausencia había brindado una fiesta de Navidad profana que me hizo sentir traicionado. Con los años se la regalé a mi esposa Clemencia, quien sospechó que yo la había comprado para otra, entonces con los años pasó a una de mis hijas.
En sexto bachillerato obtuve el primer puesto en mi curso, igual que en quinto, y me gané la medalla Academia de Historia y el premio de la embajada de Francia con un ensayo que se transmitió por la Radio Francesa.
VIDA ADULTA
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
Me descalificaron para prestar servicio militar obligatorio dados mis pies planos, por mi miopía y astigmatismo, pero este dictamen fue sustituido por otro en el que me declararon apto. Esta fue una maniobra que mi padre entendió, pues quisieron tenerme como rehén limitándolo a él en su participación en política. Pero nos movimos muy rápidamente para solucionar.
CEREMONIA DE GRADO
Nuestro curso era muy pequeño, de once alumnos quienes recibimos el grado en el Teatro Colombia, hoy Jorge Eliécer Gaitán. Yo hice el discurso, en nombre del curso sin que se trate de una gran pieza de oratoria.
Mis padres me celebraron con una gran fiesta bailable con orquesta, la de Cecilio Bolívar y un gran buffet. Recuerdo que subía yo las escaleras al segundo piso cuando vi a una joven muy esbelta, morena, pelo en moño y un vestido azul que le sentaba muy bien. Mi hermana me dijo de quien se trataba, pero con mi mamá ya habíamos cerrado la lista de invitados a la fiesta de grado. Ella no me lo ha perdonado. Nuestro encuentro derivó en noviazgo, más adelante en matrimonio y nos convertimos en padres de familia.
MATRIMONIO
Siendo un par de niños, nos casó monseñor Castro Silva en la iglesia de la Bordadita del claustro del Rosario. Lo hizo con frases lapidarias como las que puede escuchar un reo al que se le impone una cadena perpetua. El matrimonio no es una empresa fácil, pero la fiesta fue magnífica.
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Estudié Derecho y Ciencias Políticas. Únicamente me presenté a la Universidad del Rosario después de haber aprobado los exámenes de admisión en 1956, cuando no se usaba el ICFES. Se contaban treinta cupos para más de doscientos aspirantes. Y obtuve el segundo lugar del examen gracias a Doña Celia, a la formación en el Liceo Francés y, por supuesto, a mi padre. La entrevista fue gratísima, con monseñor hablamos del Quijote, de la ciudad, de los próceres de la Independencia quienes habían cruzado el portón del claustro en su camino al cadalso.
Desde los seis años había decidido ser abogado, como constaba en mi libreta de notas. Y mi tatarabuelo, Lorenzo María Lleras, había sido rector a comienzos de 1840. Siempre me sentí orgullo de mi colegio donde obtuve las mejores notas durante los cinco años de carrera. No obtuve cinco siempre, por unos exámenes preparatorios en derecho tributario con Héctor Julio Becerra. Mi ego cree que me calificó 4.5 por godo.
En ese año tumbamos a Rojas y por primera vez en doscientos cincuenta años se aceptaron mujeres. En nuestra promoción estudiaron Astrid Acevedo, Helena Gutiérrez Romero y Olga Villa Mejía, destacándose Helena.
CAÍDA DE ROJAS PINILLA
La situación del país se ponía muy mal y se gestó al interior del Rosario una gran huelga sin que monseñor se opusiera a ella. Fue cuando encarcelaron a Belisario Betancur. Con esto el comité de la huelga se trasladó al Jockey donde Alberto Lleras despachaba, nos recibió, nos felicitó y nos solicitó que lo promoviéramos en las otras universidades de Bogotá.
Entonces armamos comisiones, yo fui con otro compañero a la Universidad de los Andes. En tan solo veinticuatro horas habíamos logrado que todas pararan sumándose almacenes, industrias y bancos. Siempre he pensado que fue el sector financiero el que produjo la caída de Rojas Pinilla.
Apresaron a Pacho Vargas Holguín, Ernesto Aparicio murió a causa de una bomba lacrimógena que le perforó el cuello y a nosotros nos capturaron. Yo me había escondido detrás de un carro, sus pasajeros se ofrecieron a sacarme del lugar, a lo cual yo me negué. Cuando la policía estaba a cien metros, bolillo en mano, toqué el vidrio para pedirles que me llevaran a mi casa.
Después de un ajiaco en compañía de familiares nos fuimos a dar vueltas por invitación de Germán Vargas y desconociendo la advertencia de prudencia de mi padre, pero nos apresaron. Nos detuvieron a Juan María Posada, a Fernando Sanz y a mí, pero al imprudente de Vargas, por quien nos habían visto, quedó tranquilo y en libertad.
Los carros de la policía eran realmente asustadores, sin ventanas en la parte de atrás donde reinaba la oscuridad y con bancas duras a cada lado. Recuerdo a Juan María rezando el rosario. Después de quince minutos de recorrido nos dejaron en la estación de la treinta y nueve con trece donde nos encontramos con doscientos estudiantes más y entrada la noche cuatrocientos.
La reseña me generó mucha inquietud, pues mi nombre no ayudaba dadas las circunstancias. Presenté mi tarjeta de identidad y el policía repitió mi apellido, luego mi nombre acompañado de mi apellido, y en las dos ocasiones finalizó con un Ajá que resonó en el lugar.
Entraron armados y pensamos que nos iban a fusilar, pero nos llevaron en una fila de buses. Juan María pensó que nos iban a botar pro el salto. Nos encerraron en la cárcel de mujeres que quedaba junto a la Universidad de los Andes sin que ocurriera una tragedia. Al día siguiente alguien me avisó que había visto a mi papá, traía un termo con café y cuatro pielrojas. Él supo que yo estaba ahí a través de Carlos Villaveces, ministro de Hacienda.
Durante el día empezaron a soltar estudiantes. A las cinco de la tarde no quedábamos sino Pacho Vargas y yo. Parece que me querían encarcelar para neutralizar la actividad política de mi padre.
Me liberaron a través de monseñor Rudesindo López Lleras quien me tomó del brazo, me instruyó para que no mirara hacia atrás dejando a Pacho quien estaba en otro cuarto. Abandonamos la prisión en medio de un absoluto silencio, casi sepulcral. Al llegar a mi casa me sorprendí con la presencia de Clemencia Figueroa.
Durante la carrera conté con profesores extraordinarios como Carlos Medellín, Alberto Zuleta, Fajardo Pinzón, Leopoldo Uprimny, Vásquez Carrizosa, Nemesio Camacho, José Manuel Fonseca. Fue una clase que contó con excelentes estudiantes como Luis Francisco Boada, Alberto Lozano, Germán Colmenares, Lisandro Méndez, Nicolás García, Aristides Rodríguez, Álvaro Escobar Uribe, Alberto Lozano, Santiago Venegas, Edgar Enrique Esteban Escallón y Caldas.
OFICINA DE CARLOS LLERAS PADRE
Como se estudiaba medio tiempo, mis clases eran de ocho de la mañana a una de la tarde, mi padre me ofreció trabajo de medio tiempo. Ocupé un espacio que había dejado Pedro Gómez Valderrama y que compartí durante varios años con Germán Vargas Espinosa, quien luego se casara con mi hermana Clemencia.
Trabajé por algún tiempo, pero no me sentía tan cómodo dado que mi padre era perfeccionista y no delegaba, fueron testigos de esto sus ministros y otros colaboradores durante su presidencia. Esto es un claro ejemplo del síndrome que vivimos los hijos de los personajes. Si entrega uno su vida al padre dejándose moldear por él y siguiendo sus elecciones sobre lo que uno debe hacer y decidir, necesariamente se cae en una clara y lamentable dependencia.
Yo me rebelé a eso yéndome por el camino de las espinas. Pese a esto siempre tuvimos una buena relación, aún con choques breves gracias a que él no era rencoroso, lo que le heredé, ni mantenía las interminables peleas que mi madre y mis tías sí. A él, como a mí, se le olvidaba que debía estar bravo con alguien o la razón para estarlo
Siempre le tuve gran respeto y cariño, pero desde mi adolescencia dejé constancia de mi individualidad. Entonces, me retiré de su oficina y solo regresé cuando acordamos condiciones entre los dos. Me gradué y cerré la oficina cuando él fue elegido presidente. Conseguí trabajo fuera del país, pues me parecía inmoral aprovechar su posición. Por lo mismo siempre he usado mis dos apellidos, para diferenciarme. La barba es cuestión de comodidad, porque mi piel no soporta el paso de la cuchilla diaria, aunque a mi padre le hubiera gustado dejarse la suya, no le fue posible, pues decía que le salía fea.
CLEMENCIA FIGUEROA SERRANO
Mi entusiasmo por Clemencia a quien me le declaré en una fiesta y solo recibí calabazas. Me fui en el carro que me había prestado mi padre, con chofer, y empecé a salir con otras amigas muy queridas. Pero con el tiempo Clemencia pensó distinto y me empezó a enviar mensajes subliminales porque quería volver a verme.
No dejé de salir con María Eugenia Carreño Sinisterra, pero pasé a saludar a Clemencia al Helvetia.
La familia Figueroa ha sido por siglos bogotana, descendiente de pintores coloniales, próspera. Los Serranos eran godos de Zapatoca. Y a Clemencia la comencé a visitar a caballo pues no podía contar con el carro de mi padre a no ser que me dejara en cierto punto y no más allá para no dañarlo.
Tuvimos que posponer la fecha del matrimonio porque mi suegra iba a dar a luz dos días después. Entonces resolvimos casarnos el 30 de enero de 1960, día de mi cumpleaños, a mis veintitrés. Es por esta razón que ella ha dejado de recibir innumerables regalos, pues lo que se celebra es mi envejecimiento anual.
Ese día cayó un aguacero memorable. Nos casamos temprano en la Bordadita del Rosario con un hermoso concierto de la orquesta del maestro Gerhard Rothestein. Los regalos de boda se anunciaron en El Tiempo y El Espectador con el nombre de quienes los obsequiaban, porque era normal en la época. La luna de miel la vivimos en la casa de campo en Fusagasugá de Emilio Urrea Delgado.
Me tocó pasear el pueblo con el espaldar de la cama sobre el carro buscando quién lo arreglara. Nos instalamos en la mansarda de la casa de la calle 72 y con un préstamos de Fernando Posada compré los muebles. Un año después de la ceremonia y de descartar una potencial esterilidad, nació Catalina. Al comienzo contamos con la ayuda de una enfermera chismosa y luego de una muchacha que lavaba pañales. La leche en polvo la proveyó mi suegro, quien trabajaba en Cicolac. Cuando lloraba, me tocaba pasearla con tal cuidado que no despertara a mis padres o hermanos quienes dormían debajo.
Cuando mi padre logró ganar un pleito para El Espectador, porque el Estado lo había clausurado y perseguido con visitas oficiales malintencionadas, mi madre me permitió manejar su Volkswagen anaranjado que le había regalado Don Gabriel Cano con ese motivo. Pues en mi casa nadie manejaba y a mí me facilitó mi desplazamiento cuando trabajé como juez.
JUEZ MUNICIPAL
Una vez terminé mis estudios fui designado como juez municipal en Suba. Trabajar en un despacho judicial era un requisito indispensable para alcanzar el doctorado en jurisprudencia. El juzgado se encargaba de temas civiles y penales para atender a una localidad enorme, agrícola, con aterradores niveles de pobreza y un resguardo indígena.
Cuando empezaron a llegar los presos, costaba un enorme trabajo encontrar sus expedientes entre los más de quinientos procesos. Por fortuna, conté con la asesoría de Bernardo Gaitán Mahecha, mi profesor de penal. La cárcel quedaba debajo del juzgado donde ingresaban sin avisar los condenados, pues no contaba con llave, pero jamás se escapó un solo preso. Si hacía sol, estos podían ir a la plaza a recibir un poco.
Este fue un año apasionante en el que, cuando salía del juzgado, los habitantes me gritaban: “¡Adiós, señor juez!”. Me encantó administrar justicia, aunque, a la vez, resultaba asustador.
OFICINA DE ABOGADO
Regresé a la oficina de abogado mientras mi padre era el director único del Partido Liberal hacia 1961, asumió la campaña presidencial de Guillermo León Valencia para lo cual recorrió todo el país. Fumó tanto que sufrió un infarto, no muy serio, pero que le obligó reposo. Como no podía fumar, su carácter se tornó tan difícil que en silencio en la casa la familia oraba para que lo volviera a hacer. En esas condiciones dirigió las elecciones de Congreso, fue reelegido senador.
Clemencia y yo esperábamos a nuestro segunda hijo cuando Fabio Lozano y Lozano, presidente y rector de la Tadeo, me nombró profesor en segundo año en la Facultad nocturna de Economía.
PROBLEMAS RENALES
Volví a sufrir de mis riñones, lo que me ha aquejado siempre, esta vez con mal diagnóstico que llevó a los médicos a recomendarle a mi padre que se hiciera ver en el Hospital de la Universidad de Yale, en New Heaven. A mí me sometieron a chequeo ejecutivo.
Nos alojamos en casa de Germán Zea Hernández, volvimos a ver a Gloria Zea quien recién se había separado de Fernando Botero, y Germán nos llevó en su carro al hospital. Mi padre recibió la confirmación de su enfermedad cardíaca y con gozo recibió mis buenos resultados que lo llevaron a invitarme a Londres. Esto fue así, pues en Bogotá no me auguraban una buena vida. Por su parte, a mi padre le redujeron la ración de cigarrillos a diez diarios. Fue tanta su furia que le dijo al médico: “O fumo lo que me dé la gana, o no fumo”. Cumplió su amenaza fumando además tabacos cubanos durante treinta y dos años más, hasta su muerte.
VIAJE A LONDRES
Yo no conocía Europa. Antes de viajar coincidimos en una reunión con el presidente electo, Guillermo León Valencia, con quien nos quedamos hablando hasta muy tarde. Contra reloj nos llevó en caravana de limusinas por la Quinta Avenida, en contra vía y a cuarenta millas por hora. Pero se produjo un accidente pasando por el puente Berasano que generó un choque en cadena. Igual llegamos a tiempo y nos recibieron las maletas.
Por primera vez también viajé en primera clase, un lujo que he procurado conservar siempre. Virgilio Barco y Carolina ocupaban la Embajada de Londres. El ministro consejero era Pedro Felipe Valencia, hijo de Guillermo León.
Fui buen amigo de Virgilio Barco y de Carolina, su esposa. Nos invitaban mucho a cine en Palacio, tanto en San Carlos como en la supuesta Casa de Nariño. Cuando fue elegido mi papá, nos invitó el presidente de Venezuela. En una visita oficial, todavía sin tomar posesión del cargo, viajamos con mi mamá, otra de mis hermanas y una pequeña comitiva de gente con la que iba a trabajar en su Presidencia. Entre ellos estaba Virgilio Barco.
Papá lo nombró después alcalde de Bogotá y le dio todo el presupuesto y apoyo para que hiciera una gran Alcaldía, como la hizo gracias a que tuvo carta blanca de mi papá. Por algún motivo que desconozco, los barquistas decidieron que no les gusta mi papá, cuando fue él quien lo internacionalizó y le dio la Alcaldía más importante del país en el periodo en que vino el papa Pablo VI. Pero nosotros no estuvimos presentes porque nadie nos invitó, vimos la ceremonia por televisión desde Bélgica y muy tristes nos acostamos al escuchar al locutor que dijo: “Su Santidad besa el suelo de “la Bolivie”.
Coincidimos con Eduardo Santos quien tenía buenas relaciones con mi padre. Admiré mucho sus conocimientos sobre Inglaterra, que le era tan familiar, entonces fue un guía excepcional en Oxford, Cambridge y Stradford, cuna de Shakespeare donde nos quedamos a dormir una noche. Puedo asegurar que soy el único colombiano que puede decir que sobre sus hombros durmieron profundamente y al tiempo dos expresidentes de la República en el teatro que presentaba La doma de la bravía, muy difícil de entender por el idioma.
REGRESO A NUEVA YORK
Al regresar nos encontramos con la noticia de que María Inés Lleras, mi hermana menor, llegaría con mi cuñado Germán Vargas, pues se encontraba en estado alarmante y esperaba noticias de los mejores hematólogos e investigadores de los Estados Unidos. Requería con urgencia una transfusión de sangre. Cuando llegó de inmediato la llevamos a Boston donde permaneció seis angustioso meses. A mi padre lo recibieron como paciente, pues no se podía quedar a dormir como acompañante. Entonces lo despertaban varias veces para tomarle la temperatura y otros signos vitales, también lo pesaban.
Yo estuve durante una semana yendo del hotel al hospital y del hospital al hotel. Pero con tristeza y enorme angustia tuve que dejarlos, pues estaba por nacer nuestro segundo hijo. Como la situación de María Inés empeoró, tuve que ayudar a mi madre a que venciera su temor por los aviones y despacharla. Mi hermana tuvo una expectativa de vida de diez años, pero vivió hasta 1988 para morir a sus cuarenta y seis.
REGRESO AL PAÍS
Llegué a atender mi oficina, la misma que me iba a permitir levantar los recursos necesarios para pagar todos los gastos. El 26 de agosto nació mi hijo Carlos en la Clínica de Marly bajo el cuidado de Fernando Tamayo.
Una vez graduado fui profesor en mi alma mater, pero también en la Tadeo. Este vínculo habría de durar muchos años. En 1964 fui nombrado decano de Recursos Naturales que derivó en la Facultad de Agrología y recibí un grado Honoris Causa. Fui elegido miembro vitalicio de su Consejo Directivo, honor al que renuncié en 1974. También fui decano de estudios en 1965 y presidente en 1969, a la muerte del doctor Lozano.
UNIVERSIDAD DE AMÉRCA
Jaime Posada, rector de la Universidad de América, me nombró profesor de ciencia política en la Facultad de Ingeniería Química. Esto fue un verdadero desastre, pues los estudiantes eran de izquierda y me veían como un oligarca. La mitad del curso se ganó un cero por copiar y tenía yo que expulsar a más de uno en cada clase. Cualquier día me encontré escrito en el tablero un mensaje: “¡Mueran los oligarcas!”. Debajo estaba pintada una horca de la que colgaba mi cadáver con lengua afuera. Cuando entraron les hice un examen en el que todos sacaron cero. Recordé a mi tío abuelo, quien lanzó por la ventana a uno de sus alumnos por irrespetuoso y analfabeta. En vez de eso, lo que hice fue renunciar.
TESIS DE GRADO
Mi padre y yo entramos en conflicto por mi tesis de grado. No fui abierto con él, quizás por un respeto reverencial o por físico miedo. Un año después se supo que la hice sobre Derecho Económico en general. Por este conflicto mi tesis se estaba demorando más de lo debido. Entonces, pasados dos años, decidí visitar a Germán Botero de los Ríos, secretario del Banco de la República, para pedirle que fuera mi director de tesis.
Supo él, al igual que Carlos Holguín Holguín y Antonio Álvarez Restrepo, integrantes del jurado calificador, de los conflictos con mi padre a este respecto, y les pedí no comentarle nada. Pero mi padre me llamó asustado a decirme que sus contradictores sabían que yo ejercía ilegalmente mi profesión y que estaban investigando todo para hacerle un escándalo. Sin decirle nada, mi tesis avanzó, se la dediqué a mi padre, y pude graduarme sin contratiempos. Cuando se la entregué, la puso en el piso como si con ella le ardieran las manos y jamás hizo el más mínimo comentario que me permitiera conocer su opinión sobre mi trabajo.
Años después, en las conferencias de la International Fiscal Association, escuché que Germán leía párrafos completos de mi tesis como parte del mensaje del presidente Carlos Lleras Restrepo al Congreso Nacional como soporte para expedir el Decreto 444 de manejo de política monetaria, inversión extranjera y demás. Nunca supe si mi padre se había enterado del uso que le dieron a mi tesis de grado, porque leyeron sin entre comillas.
La ceremonia de grado ocurrió en el claustro del Rosario en presencia de mi padre como presidente honorario de tesis, fui eximido del examen y me expresaron una especial felicitación por la seriedad del trabajo. Celebramos con una tímida recepción en mi casa y en adelante ya pude anunciarme como abogado cumpliendo mi sueño de infancia. A partir de este momento pude comenzar a atender a mis propios clientes.
VIDA FAMILIAR
En agosto de 1963 nació Ana María, quien nos había cogido desprevenidos. Con nuestros tres hijos, continuábamos viviendo en la mansarda y con cada vez más altercados con mi madre. Como mis hermanas le echaban leña a la hoguera, cuando nació la menor, Clemencia regresó a casa de sus padres y yo salí a buscar dónde vivir en familia con independencia. Mi padre no participaba, pero tampoco ayudaba.
Me encantó la casa que había puesto en venta Jaime Calle, vecino de mi padre y de mi hermana Clemencia quien vivía por ese tiempo con Germán Vargas, hasta su muerte. Eran cuatrocientos metros en tres niveles, muy bien conservada habiendo sido construida a comienzos de los años cuarenta y valía doscientos cuarenta y nueve mil pesos. No tenía la plata, pero pude contar con un préstamo hipotecario a cinco años de la Previsora, mi tía Elvira me prestó de sus ahorros, vendí las acciones que había recibido al nacer de mi padre.
Ahí vivimos sin cortinas, por eso el primer piso parecía una vitrina, ni tapetes ni los muebles suficientes ni lámparas, pero con orgullo por el logro. Cubrimos con esteras baratísimas los pisos, sacamos los regalos que habíamos recibido de matrimonio. Para nuestro sostenimiento mensual, le vendí a Alberto Lozano mi 25% de la inversión que tenía en el bus de transporte urbano, lo que me brindó alivio por seis meses.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE TELÉFONOS – ANET
En medio de mis dificultades económicas me cayó del cielo el nombramiento como secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas de Teléfonos – ANET. Así tuve tres trabajos de medio tiempo que me permitieron mercar para la casa.
Esta ardua exigencia me permitió estar a la altura cuando trabajé como asesor del Banco de la República en el Centro de Estudios Monetario Latinoamericanos, en la Flota Mercante, en la Asamblea Nacional Constituyente, en la Embajada en Washington y en la dirección de El Espectador. Me hizo recordar la herencia genética, pues las cartas que se cruzaron mi abuelo Lleras y mi padre, que conservo, son ejemplo para quienes nos marcó el destino con un trabajo arduo y dedicado, con el sudor de la frente, de la propia y no de la ajena.
Trabando en la empresa de teléfonos se presentó la licitación para instalar el sistema de microondas, que era nuevo. Me visitó en mi oficina particular un representante de unas de las empresas que estaban participando de la licitación para ofrecerme quinientos mil pesos por mi asesoría. Mi casa había costado doscientos cuarenta y nueve mil. Reaccioné de forma airada e inmediata, pues era yo el secretario ejecutivo de la Asociación, el hijo del próximo presidente de la República y un profesional sin tacha. Me levanté de mi silla y le ordené que se retirara. Luego esa misma empresa se vio vinculada a un escándalo de corrupción que no terminó en nada, como ocurre siempre en Colombia.
Recibimos Carlos Albán Holguín y yo invitaciones para visitar sus fábricas en el viejo continente que incluían a nuestras esposas. Por fortuna, pudimos viajar, pues al consultar con las juntas directivas y presidentes de las empresas involucradas, se determinó que no había conflicto de intereses.
Durante un mes recorrimos Nueva York, Londres, Coventry, Estocolmo, Copenhague, Hamburgo, Berlín, Múnich y París. También conocimos la sede de la compañía suiza de aviación Swissair de la que yo era abogado.
Estando en Nueva York fuimos a museos, pero también a ver las vitrinas de la Quinta Avenida, montamos en metro y comimos por tres dólares.
En Londres nos encontramos con Eduardo Santos quien se alojaba en el Plaza, como nosotros, donde nos atendían como príncipes. Una noche nos invitó a cenar a un restaurante memorable mientras que nosotros teníamos que buscar por las mañanas desayuno por fuera del hotel, pues no contábamos con los cinco o seis dólares que valía por persona.
CANDIDATURA PRESIDENCIAL CARLOS LLERAS RESTREPO
El año 1963 estuvo marcado por una demoledora crisis familiar, pero también por la candidatura presidencial de mi padre con muchos altibajos y Clemencia Lleras ya era madre de Germán Vargas Lleras.
Cuando Valencia asumió la Presidencia, desconoció los acuerdos a los que había llegado con mi padre en sus conversaciones en Boston e hizo nombramientos atados a compromisos políticos. Mi padre no confiaba en las capacidades de estadista del presidente. Luego vino la gran crisis económica que lo obligó a cambiar el gabinete.
En 1964 mi padre viajó a Ginebra para asistir a la Primera Unctad, de la que fue su precursor. Y no tenía afán de regresar pues su precandidatura no estaba consolidada, más bien enredada, sin descuidar la política en el país. Yo le envié cartas aconsejándolo, mensajes que no desestimó y por el contrario siguió.
Mientras tanto, mi madre había viajado en buque a Londres para acompañar a mi hermana Clemencia, quien se encontraba a punto de dar a luz a José Antonio quien luego fuera secretario privado de Ernesto Samper, embajador en Bélgica y gerente de la Empresa de Energía Eléctrica. Vivían en el Consulado General que ocupaba Germán Vargas Espinosa.
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
Estando mi padre en campaña, fui nombrado decano de estudios en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Este momento coincidió con una huelga organizada por un par de fundadores y el sindicato de profesores. Consideré que esta iba dirigida contra Lozano, entonces procedí con toda firmeza, la disolví y eche a casi doscientos profesores, pero a ningún alumno. Pero esta no fue la única huelga, porque luego hubo otra de parte de alumnos quienes querían adquirir un doctorado con tan solo cinco años de estudios.
Nunca descuidé mi oficina de abogado ni a mis clientes, pues era lo que me permitía vivir con más holgura y tener la casa en mejores condiciones. Al mismo tiempo continuaba en ANET, la última asamblea anual a la que asistí tuvo lugar en Pereira.
ASESOR JURÍDICO
Antes de la presidencia de mi padre, fui asesor jurídico de la Corporación de los Valles del Magdalena y del Sinú, tenía prácticamente la Costa Atlántica para hacer un trabajo muy lindo como tener por primera vez guarda costas, que luego los acabaron, y guardas forestales armados, que también los acabaron. Estoy hablando del año 64. Ya cuando iba a cerrar la oficina, como debe hacer la gente de bien, dada la elección de mi padre, me reuní con Virgilio Barco.
Habíamos estado juntos en una misión en Bucaramanga, porque la Corporación en buena parte trabajó por la meseta de esa ciudad que estaba cayéndose sobre un barrio del Instituto de Crédito Territorial donde habían sembrado toda la montaña de yuca, que es la que más destruye terrenos porque se arranca generando erosión. Asistí a la inauguración con Virgilio y en la Corporación decían que iban a acabarla, entonces nos sentamos a preparar un decreto para transformarla en el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA, que se volvió nacional y se lo dejamos a mi papá que ya posesionado lo firmó. Julio Carrizosa Umaña después fue su director por mucho tiempo, sobrino de la abuela de mi mujer.
Por parte de la Corporación, soy ad honorem, inspector de recursos naturales, nombrado en homenaje.
No me he afanado por ser algo, he esperado para ver qué pasa con uno.
Con estos relatos no trato de quedar bien con nadie ni busco descrestar calentanos.
REGRESO DE SU PADRE AL PAÍS
Al regreso, mi padre se encontró con que las dos convenciones liberales decidieron someter su nombre en el Partido Conservador. Para ese momento, 1966, un grupo de estudiantes universitarios en Medellín proclamó su nombre para la Presidencia. Mi padre siempre recibió un apoyo muy amplio de Antioquia, simpatías que yo no heredé. Se enfrentaban al MRL, al laureanismo y a la Anapo y tenía dentro del oficialismo a un sector enemigo conformado por caciques todos unos clientelistas y políticos corruptos quienes rodeaban a Julio César Turbay.
Mientras tanto, Carlos Sanz de Santamaría, el gran devaluador, había sido reemplazado en el Ministerio de Hacienda por Joaquín Vallejo, extraordinario funcionario a quien mucho le debemos.
La campaña de mi padre fue muy ardua, agotadora, pues recorrió todos los rincones del país incluso muchos de ellos en mula y otros en canoa. Lo acompañé en algunos de sus recorridos, pues coincidió con mi nombramiento en la Tadeo.
El 19 de abril de 1966, cuando mi padre tenía cincuenta y ocho años, se llevaron a cabo las elecciones que ganó con holgura derrotando a sus oponentes. Esta fue la manera como selló una carrera política que había comenzado a sus veintiuno, hacía treinta y siete años ocupando cargos de reconocida importancia.
La victoria la celebramos en la casa, en la plaza hubo conjuntos musicales que habían llevado dirigentes liberales. Escuchamos el timbre, se trataba del presidente Valencia quien había llegado con botella de champaña y un gesto amable no muy propio en él.
Con su victoria llegó mi retiro del ejercicio profesional, lo cual me hizo sentir una profunda nostalgia, cierta melancolía. Y perdí mi clientela, porque nadie espera por un médico ni por un abogado, difícilmente los cambia. Esta fue una reflexión que tuve que hacer, pues la ética rigurosa había presidido nuestra vida, había orientado nuestra formación.
De manera silenciosa empecé a buscar puesto en el exterior, que no fuera un cargo público, y a renunciar a los poderes que me habían otorgado, como a los de veinticinco españoles socios de ICOLLANTAS.
FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA
No fue posible que Arturo Gómez Jaramillo me vinculara a la Federación Nacional de Cafeteros, pero sí me puso a hablar con Álvaro Díaz de la Flota Mercante Grancolombiana. Había una vacante en Ámsterdam que como abogado rosarista podía ocupar, así no conociera del sector. Mi esposa estuvo de acuerdo e inicié en Bogotá para tener, por lo menos, dos meses de entrenamiento.
Cuando mi padre me llamó a decirme que debíamos cerrar la oficina, yo le conté todo lo que ya había hecho. Se sorprendió y no quería que me fuera del país, que no lo acompañara en esta etapa de su vida. En esa época era normal que los presidentes nombraran a sus hijos en cargos ejecutivos, y mi papá me ofreció la Dirección de Acción Comunal de Suba. Entendió perfectamente mis motivos para no aceptar y no se volvió a hablar del tema, solo de los preparativos para su posesión y mi viaje.
Puse en arriendo la casa, seguí pagando la hipoteca, la cuota del Jockey y los impuestos, vendí mis muebles y el carro. El primero de julio comencé labores para permanecer en el cargo, no los cuatro años que duró la Presidencia de mi padre, sino quince, porque el negocio marítimo me fascinó.
Viajamos vía Nueva York con los hijos y la niñera. Me adelanté a nuestro destino final para tener todo listo para cuando me dieran alcance. Nos instalamos en Bélgica, mis hijos estudiaron en el colegio que estaba subsidiado por el Estado y no estratificado en el que compartían el hijo del lechero con multimillonarios. Por otro lado, preferimos siempre el tren a manejar carro. Conocimos buena parte de Europa visitando destinos espléndidos, repitiendo París, cumpliendo mi sueño de ir al Festival de Salzburgo. Entonces, poco ahorramos porque decidí cambiar dinero por recuerdos.
CONSEJERO ANTE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Viviendo en Bruselas fui consejero en la Misión Colombia ante las Comunidades Europeas. Desde esta responsabilidad de manera mancomunada con Camilo de la Torre, director de Proexpo, y Miguel Fadul, gerente del Instituto de Fomento Industrial, pude hacer un buen número de visitas a empresas interesada en adquirir bienes producidos en Colombia. También organicé reuniones con embajadores ante la CEE, una en Bruselas y otra en París. No hubo una tercera que se había proyectado realizar en Berlín, porque para 1968 yo ya estaba planeando mi regreso a Bogotá, para lo cual renuncié al cargo.
REGRESO AL PAÍS
Mi regreso al país, el día de mi cumpleaños número treinta y dos, estuvo marcado por las dificultades económicas dada la persecución de un sindicalista, rufián, samario que buscaba fastidiar a mi papá molestándome a mí. Habló de nepotismo para referirse al crédito hipotecario adquirido años atrás, cuando mi papá ni siquiera era candidato presidencial, mucho menos presidente, ni mi tío Enrique gerente del Seguro Social, entidad dueña de seguros la Previsora.
Tuve que tramitar un préstamo ante el Banco Cafetero, pedir la liquidación parcial de mis cesantías y hacer uso de unos dólares con el fin de pagar anticipadamente mi deuda. No es fácil para la gente honrada enfrentar este tipo de calumnias, mientras que funcionarios públicos entran pobres y salen millonarios del gobierno haciendo negocios en forma descarada.
Para ese momento y en muy poco tiempo, ya habían fallecido todos mis tíos Restrepo Briceño, también Roberto, Isabel, las mellizas y Helena Lleras Restrepo, y muy rápidamente después Federico. Pero también mis tías abuelas Julia y Lola Cortés Gregory, y Gustavo Camacho, esposo de mi tía Carlota.
Del aeropuerto, en el que nos recibió toda la familia, fuimos a Hatogrande, la hacienda de descanso de los presidentes que mi mamá había organizado muy linda y en la que los niños pasaron unas vacaciones magníficas antes de comenzar sus clases en el Liceo Francés.
Por mi parte, continúe trabajando en la Flota Mercante, aunque ahora con sueldo en pesos y un nuevo contrato como jefe de la División Comercial, a la que hoy llaman Vicepresidencia. Desde este cargo tuve que afrontar un gran escándalo en medios y amenazas de paro. Logramos que Italia y España nos permitieran el tráfico entre los puertos del Mediterráneo y Venezuela y el Caribe colombiano. También llegamos a otras fronteras como Japón, Korea Taiwán, Singapur, Hong Kong. Hicimos el primer embarque de carbón de El Cerrejón en el gobierno de Belisario.
En quince años ocurren muchas cosas que están en buen número relatadas con algún nivel de detalle en el libro Partitura indiscreta, de Editorial Planeta.
Gracias a la buena remuneración pudimos hacer en familia numerosos viajes, todos ellos muy encantadores.
Me retiré en 1982 dado que la persona a quien iba a suceder en el cargo, cada año anunciaba su retiro no sin antes advertir que su salud era de hierro y que su padre había muerto a los noventa y seis años. Pero, se pensionó dos años más tarde.
Así como esta etapa comenzó con problemas, terminó con más. Me acusaron injustamente de haber traído una lavadora y carros ilegalmente, lo que se demostró que no era cierto. El debate contra mí, también por impuestos, y que se dio en el Congreso, murió a los seis meses por sustracción de materia. Lo que devino en mí fue una crisis por cálculos renales de los que me operó Alfonso Latiff en la Marly.
Pese a que le pedí a mi abogado que metiera a la cárcel a Vives, dado que se había configurado el delito de calumnia, me recomendó no hacerlo al considerar que, en este país, todo el que ejerce su derecho de hacer castigar a un calumniador, acaba preso.
CAMBIO DE DÉCADA
Con el cambio de década también vinieron muchas cosas, como la fallida reelección de mi padre y el inicio de una etapa de muy bajo perfil para su actuar político, el espacio a nuevas figuras políticas con el surgimiento de Luis Carlos Galán, la muerte de mi hermana, también la de Carlota, una especie de desmembración familiar.
Monté oficina de abogados con Camilo Caicedo en la carrera novena con calle setenta y cuatro, gracias a buenos amigos constructores. Abrimos con una gran clientela, a la que le debo todo lo que tengo. Llegó a ser una de las más importantes oficinas de abogados en Bogotá. A ella se sumaron más profesionales, mi hija Catalina nos acompañó unos pocos meses para luego trabajar con Marta Lucía Ramírez.
Mi padre empezó a tener problemas de memoria, pero también con sus arterias que lo obligaron a viajar a Atlanta con su cardiólogo, Reinaldo Cabrera, José Félix Patiño Restrepo y otros médicos. Como mi madre no lo acompañó, yo fui con él. En ese viaje empecé a sentir molestias en el costado izquierdo de mi cintura, pero no le di importancia. Siendo yo el responsable de cuidar y de atender a mi padre, me estaba convirtiendo también en enfermo. A los dos nos operaron en la misma mañana. A él le pusieron cuatro bypasses y a mí me extrajeron un cálculo de un riñón. Mi padre se recuperaba muy rápidamente, mientras que yo seguía mal.
Clemencia me dio alcance para tomarnos unos días de descanso en Miami, mientras que mi padre regresó a Colombia estando él en muy buenas condiciones. En últimas este descanso no se dio y yo encontré alivio al consultar a Latiff evitándome una segunda intervención quirúrgica.
Mis tres hijos mayores se casaron, yo invertí en una propiedad en Villa de Leyva y en mi apartamento de La Cabrera, en 1987 se casó mi hijo Carlos, en 1988 murió mi hermana María Inés poco antes de que naciera mi nieta Carolina.
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE – 1990
En octubre o noviembre de 1990 recibí una llamada de Álvaro Gómez Hurtado quien quería que nos reuniéramos. Pese a que no fue él muy de los afectos de la familia, como tampoco lo fue su padre, nos sentamos a conversar y me invitó a que hiciéramos una coalición para aspirar los dos por el Movimiento de Salvación Nacional a la Constituyente.
Pertenezco a una familia de constituyentes, desde 1821 hasta 1968, por lo cual no fui indiferente a su ofrecimiento. Mi padre no se presentó al considerar que se había perdido la disciplina de partido y, por lo mismo, serían muchas las listas.
Con Álvaro dejamos clara la manera como trabajaríamos en función de influir de manera notoria en las deliberaciones. La campaña fue corta y dio muy buenos resultados gracias a los votos conservadores, pero también a los de Juan Carlos Esguerra, Alberto Zalamea y a los míos.
Las sesiones inicialmente se dieron en el Centro de Convenciones, luego en el Capitolio. Los liberales, aunque desunidos, ocuparon las primeras filas, detrás el M – 19 y luego nosotros. Hice parte de la Comisión de Ética que le hizo renunciar a Maturana quien pretendía votar vía fax cuando con eso violaba el reglamento.
Se nombraron los cargos directivos, intervine para que se aprobara su reglamento, también hice parte de la comisión redactora. La sala de reuniones se convirtió en el tertuliadero de los pocos constituyentes que se presentaban, entonces pedí que nos trasladáramos a la sede del Instituto Caro y Cuervo. Como suele ocurrir en Colombia, los ausentes al final dijeron que era necesario revisar ciento ochenta artículos desde el comienzo. También hubo sustracción tramposa de los textos aprobados, alterándolos y obligándonos a revisarlos nuevamente. La responsabilidad del inmenso e irreversible daño recae en un lacayo de Navarro, pues este le llevaba información cuando yo había prohibido terminantemente que se informara a terceros de los avances. Y yo califiqué de manera ingenua de caso fortuito a una maniobra cuidadosamente planeada.
Se presentaron varias demandas al Consejo de Estado y en la Corte por las actuaciones en la Asamblea. Pensé que, si la Asamblea era soberana, entonces esta podría defender su reglamento con actos reformatorios de vigencia inmediata, se gestionó causando gran revuelo.
Propuse y se aprobó un articulado que dividía las funciones del presidente como jefe de Estado, jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa. Pero luego se cayó. Mi trabajo fue publicado en el libro La Rama Ejecutiva del Poder Público. También trabajé hasta sacar aprobada la autonomía del Banco de la República. Este tema quedó consignado en un libro de Fedesarrollo que compiló Roberto Steiner del cual escribí el capítulo tercero. Finalmente, me concentré en lo referente a la revocatoria del Congreso, sus detalles se pueden leer en mi libro Partitura Indiscreta.
Clausurada la Asamblea me dediqué por tres años a mi ejercicio de abogado.
EMBAJADOR EN WASHINGTON
Ernesto Samper mi invitó a que lo acompañara a la Asamblea General de la ONU. Viajé no sin antes consultar al cardiólogo de mi padre, pero era imposible garantizar su estabilidad. En la madrugada del 27 de septiembre recibí una llamada en que se me anunciaba su fallecimiento. Por fortuna, fue una muerte digna, tranquila, en la casa. El protocolo de su entierro estaba a cargo del Ministerio de Relaciones. Cuando llegué, el féretro se encontraba en cámara ardiente acompañado de una extensísima fila de personas que buscaban rendirle un homenaje póstumo. Sus restos descansan junto a la tumba de mi hermana Clemencia, como él lo quiso siempre. Por supuesto, se le rindieron honores militares, algo que resulta muy conmovedor. El país vio desaparecer a uno de los hombres más importantes de la historia del siglo XX.
Un mes después de su muerte yo ya me encontraba en Washington, nombrado embajador por Ernesto Samper con Bill Clinton en la Presidencia de los Estdos Unidos.
Haber aceptado es algo de lo que no me arrepiento. Conformé un equipo de colaboradores de muy altas calidades del que hizo parte Fidel Cano, pero también Diego Pizano, Patricia Correa, Camilo Salazar, Mauricio Echeverry, Beatriz Dávila de Santo Domingo y varios otros. Fuimos tan solo diez funcionarios para constituir una de las embajadas más pequeñas.
Nos instalamos sin mayores inconvenientes. Durante el primer mes no debía visitar a congresistas ni a funcionarios del Gobierno, sino que debía limitarme a presentar mis credenciales ante el Cuerpo Diplomático.
En una de las fiestas ofrecí flores que tenía en la Embajada, pues los floricultores de la sabana me las mandaban de regalo todas las semanas. También las regalaba a la iglesia. Cuando había fiestas yo pedía más, lo cual hacía que el embajador fuera una persona muy solicitada.
En la fiesta que ofreció Hilary Clinton, que era seria, muy seria, pasé a saludarla. Me dijo: “Embajador, ¿qué se ha hecho que no lo veo nunca?”. / “No me ve porque no me invita. Si lo hace yo vengo porque la Casa Blanca me gusta mucho”.
El protocolo exigía que el embajador fuera con sus hijos y su esposa, entonces yo fui con mi mujer y con Cristina, la única hija que estaba en Washington en ese entonces.
Connacionales que eran funcionarios de la OEA se dedicaron a dañar las relaciones que tenía con César Gaviria y fui víctima de sustracciones dolosas de los bancos de datos de la Embajada.
En reunión con el secretario de Estado para Derechos Humanos, me reusé a leer una lista de ascenso de altos oficiales del Ejército colombiano, que me entregó y que el gobierno norteamericano rechazaba. No había terminado de hablar cuando con fuerza golpeé la mesa y manifesté que el gobierno colombiano no permitía que se inmiscuyeran en el manejo de la Fuerza Pública. Con insistencia expliqué lo inútil que resultaba la lucha contra el narcotráfico si no se tenía el control de los territorio en manos de guerrillas. La situación del país entre 1994 y 1998 conllevó a su descertificación, sin fundamento.
Estando reunido en Bogotá con el general Serrano, al finalizar la reunión fui condecorado con el distintivo Servicios Distinguidos Categoría Especial con una placa de la División Antinarcóticos, luego hubo fiesta y ponqué, pues era mi cumpleaños.
No solo sobreviví a esta época, sino que no fui objeto de sanción alguna. Mientras estuve en la Embajada a Samper no le quitaron la visa a quien vi un par de veces en ese país.
Casi todos los embajadores, con los que tuvimos fuertes vínculos, nos ofrecieron cenas de despedida. Y el primero de julio de 1996, estábamos de regreso a nuestro apartamento en Bogotá.
PRECANDIDATO PRESIDENCIAL – 1994 Y 1998
No presté atención a los consejos de una pitonisa, entonces preparé mi candidatura presidencial. Para esto estructuré un programa de gobierno que fuera coherente y que me sirviera de plataforma apoyado en académicos y gente de diferentes vertientes políticas. Este se puede leer en Partitura Indiscreta.
Creamos la Fundación Colombianos en Acción para dar conferencias académicas, las que no me ayudaron en mi propósito político, como me lo advirtieron muy oportunamente un par de amigos.
Siento no haber tenido la oportunidad de sacar adelante la campaña a la Presidencia de la República, pues conté con gente extraordinaria que diseñó un plan como el que el país necesitaba en ese momento.
La campaña de Alfonso Valdivieso no iba bien, y me visitó en mi oficina para conversar. No quise el apoyo de Horacio Serpa por ser el candidato de Samper, Pastrana me parecía inepto, como se confirmó después, entonces decidí rodear a Noemí Sanín quien perdió contra Uribe.
EL ESPECTADOR
Julio Mario Santo Domingo me invitó a cenar a su apartamento de Park Avenue con mi esposa. Luego de socializar me dijo que teníamos que conversar en privado, por lo que al día siguiente almorzamos. En ese almuerzo me ofreció la dirección de El Espectador, que dejaba Rodrigo Pardo quien poco participaba de temas administrativos. Lo que nunca supe era que el periódico estaba quebrado, situación que me achacan.
La historia de El Espectador es muy compleja. En ese momento cargaba con enormes pasivos y cargo de pensiones, equipos en desuso, pérdida de suscriptores, pocos avisos.
En el 2001 tuve una operación de corazón abierto que se repitió. Pero mi salud nunca me impidió atender mis responsabilidades.
Cuando se pensó en venderlo ni el Grupo Prisa ni El Colombiano ni El País de Cali se interesaron en adquirirlo. Es claro que yo no lo llevé a la quiebra, cuando lo recibí estaba en una crisis profunda.
HIJOS
Ninguna de mis tres hijas tiene un peso, son pobres de solemnidad, se defienden porque trabajan.
Catalina, la mayor, nos ha dado grandes satisfacciones en la vida. Estudió en el Liceo Francés, se graduó de abogada en la Universidad del Rosario, fue colegial, secretaria académica de la Facultad de Derecho, es secretaria general de la Universidad. También ha hecho una carrera muy hermosa, pues trabajó en la Superintendencia Bancaria, fue abogada del Banco Popular y luego trabajó conmigo en la oficina. Como suele pasarles a los hijos que se van a trabajar con el papá que se aburren porque estos abusan de aquellos exigiéndoles más de lo debido.
Carlos III, el segundo de mis hijos, mi único hijo varón, ejemplo de hombre de bien, estudioso, trabajador, un arquitecto magnífico.
Construyó una casa muy hermosa en Villa de Leyva donde sufrió un infarto muy grave. Él pensó que estaba enfermo del estómago. Entonces, para arreglarlo, montó tres horas en bicicleta fija y a caballo. Viajó a las diez de la noche porque seguía mal, llegaron a la Fundación Santa Fe donde de inmediato lo atendieron los cardiólogos.
Pasado este drama, a Clemencia le llamó la atención ver una astilla junto a un cajón cerrado con llave de un mueble, lo que no le pareció normal. Entonces decidió abrirlo. Resulta que lo habían desocupado, le habían robado las joyas que le habían quedado después de otro robo muy grande que había sufrido. A mí me robaron también algunas cosas.
Algún día, a finales del 2018, me encontré con un estuche pequeñito que iba a botar a la caneca. Como decidí revisarlo, allí estaba la argolla que mi mamá le había dado a mi papá el día de matrimonio y que por dentro dice: “Cecilia de la Fuente, marzo 1932”. Me lo puse en el dedo pulgar para honrarla a ella, es un símbolo de su presencia en mi vida. Es tan importante para mí que, estando en el Festival de Música de Cartagena, antes de salir del hotel me fui a lavar las manos y se cayó. Rompieron tuberías para rescatarlo.
Cuando adelantaba mi tesis nació Ana María quien, como dije, nos tomó por sorpresa. Su bautizo estuvo marcado por intrincadas negociaciones entre mi tía abuela Carlota y mi madre, quien se negaba a participar de la ceremonia que se hizo en la clínica con ponqué y champaña, pero sin entusiasmo alguno.
Es ella una persona difícil, buena luchadora que ha salido adelante en la vida y quien nos ha dado un nieto maravilloso. Trabajó en Proexpo, hizo una labor magnífica en la Federación de Cafeteros e hizo campaña para la Cámara de Representantes.
Cristina, la menor, tiene doctorado de George Town, maestría de la Universidad de los Andes, es experta en museografía y fue curadora del Museo Nacional. Dicta clases en la Javeriana, organiza Ferias de Libros, dicta conferencias internacionales.
CIERRE
De todos mis hermanos solo quedo yo. Quedan también mis sobrinos Vargas Lleras, nietos de mi papá, con quienes no tengo relación ninguna a excepción de José Antonio, mi ahijado de bautismo, un muy buen muchacho.